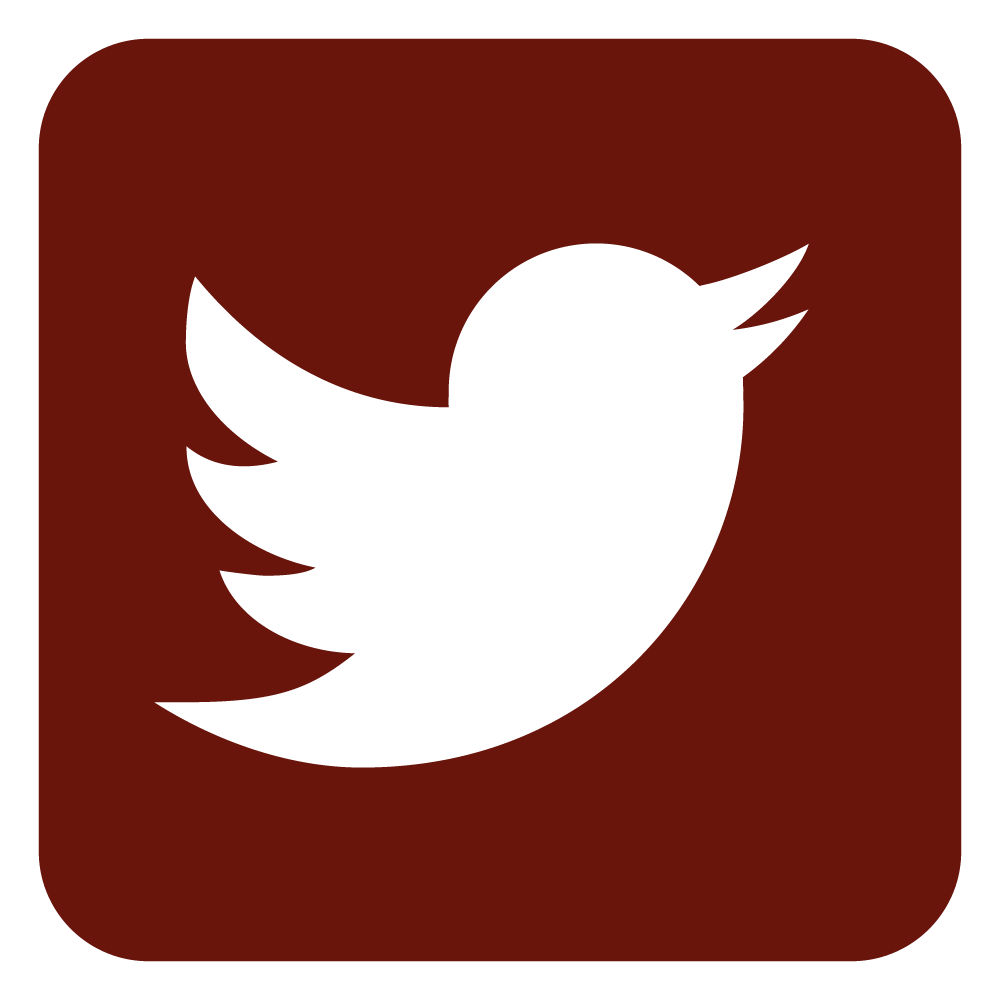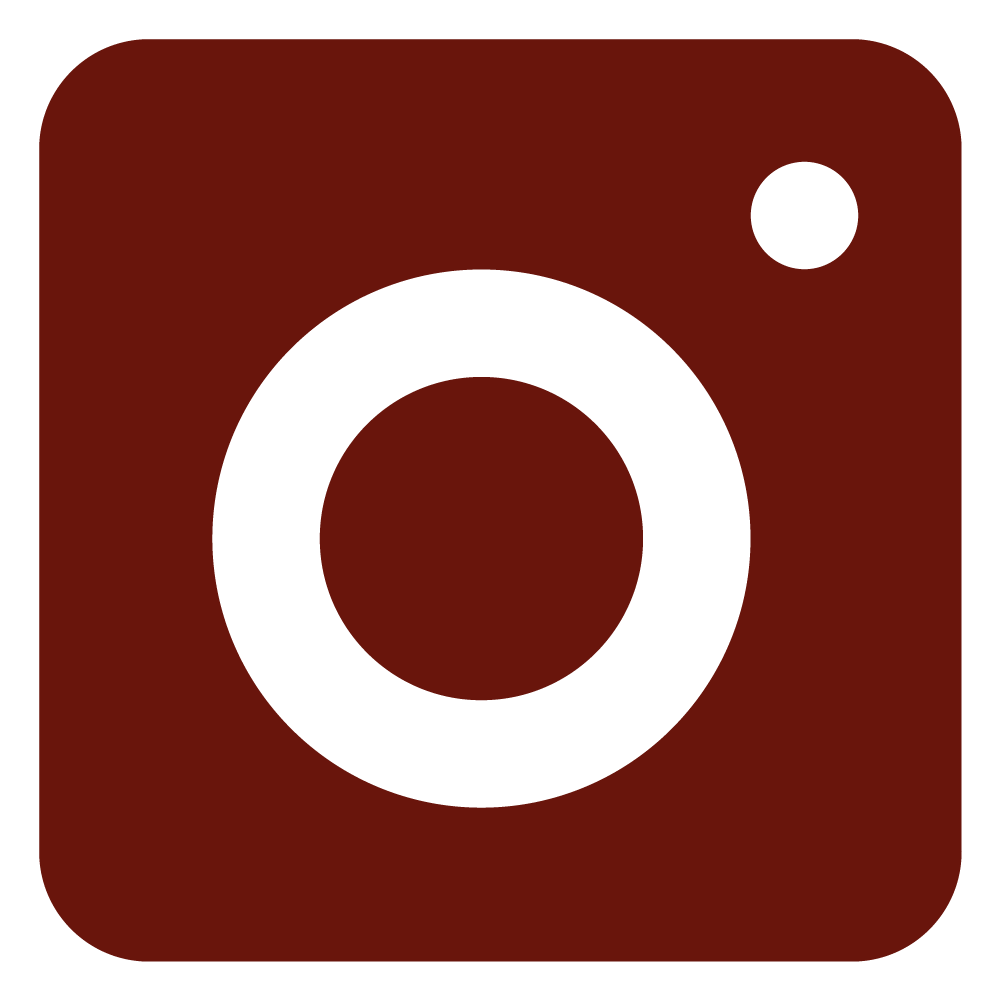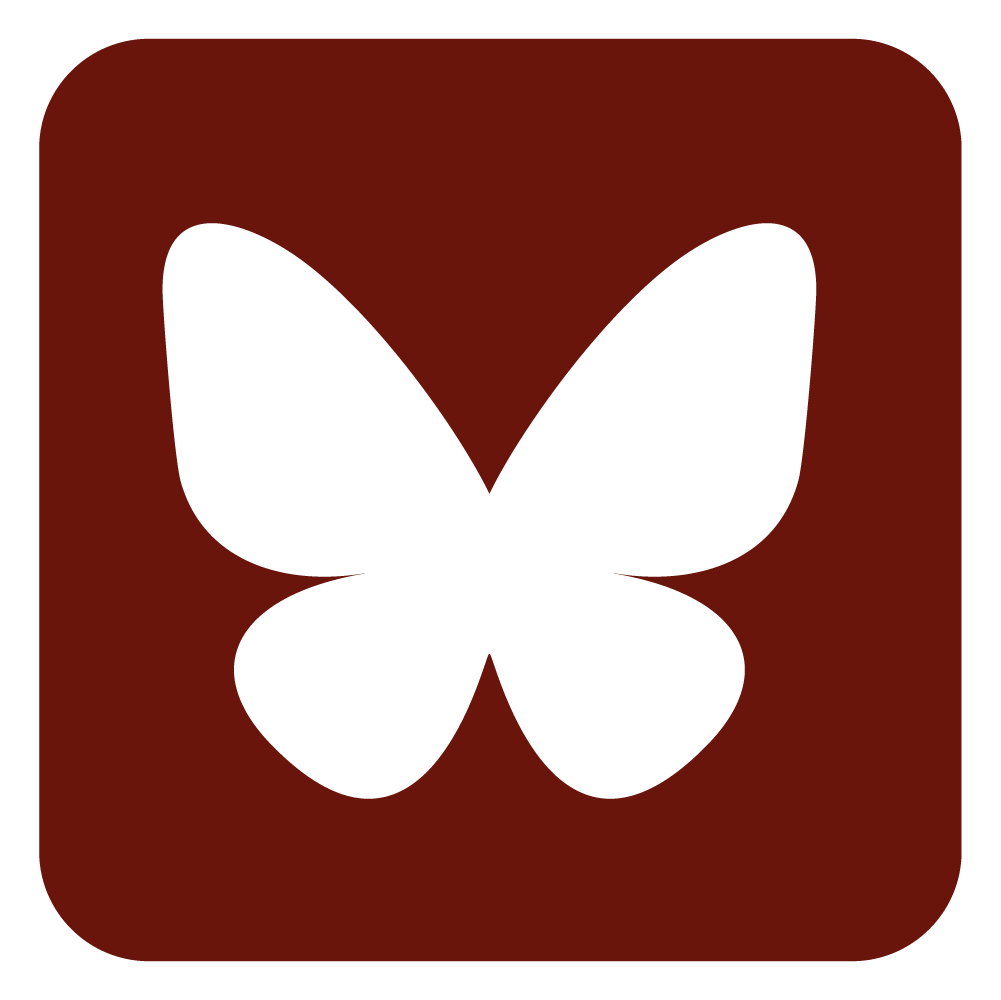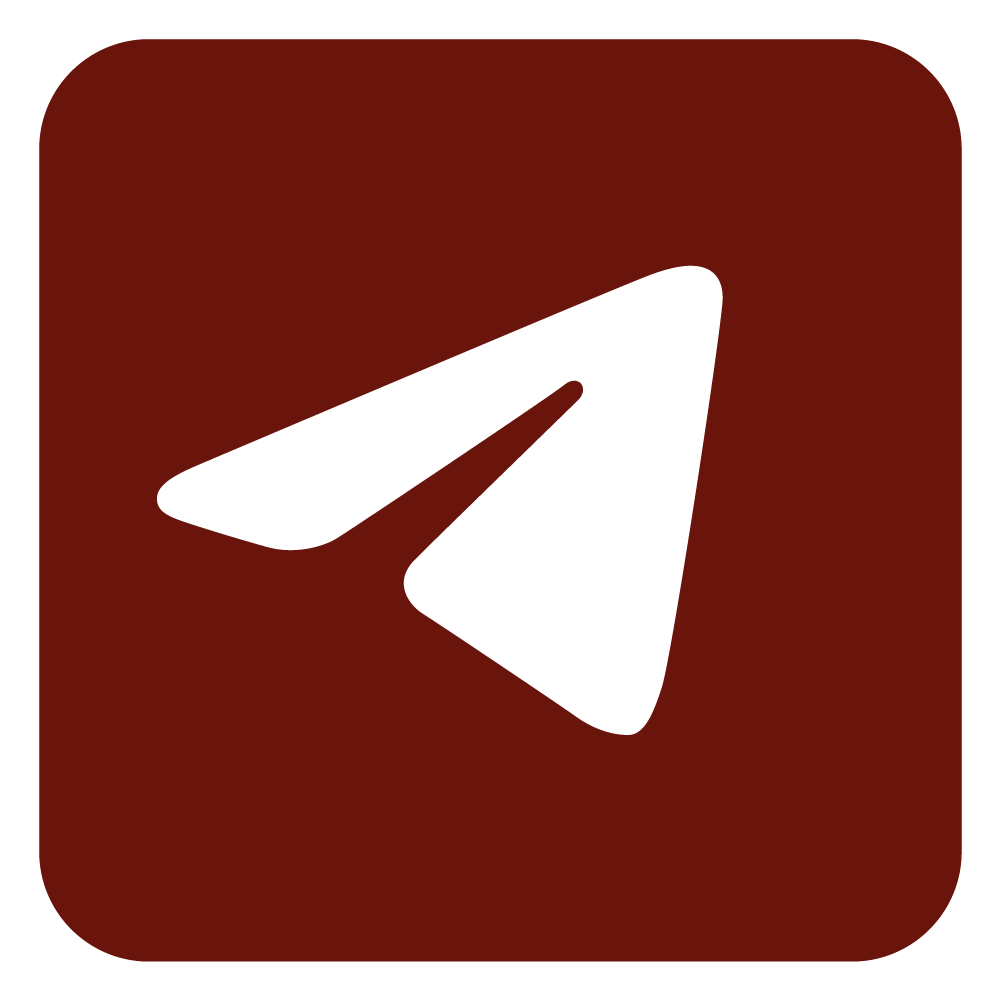Uno de los grandes placeres con el que gozamos las personas es recordar los mejores momen tos de nuestra vida. Al volver la mirada atrás redescubrimos bellos paisajes, vivencias emocionantes, triunfos, abrazos y celebraciones. El cerebro, ese gran escultor de nuestro pasado, ha ido dando forma a través del tiempo con mano delicada a cada uno de ellos, pespunteándolos con los demás y tejiendo así ese colorido tapiz que llamamos biografía. En la que, por supuesto, también hay fragmentos oscuros y ásperos. Aunque nuestra mente, de nuevo, se ha esforzado en relegarlos a un segundo plano para que no nos hagan tanto daño. Si recordáramos de golpe todo lo malo que nos ha pasado se haría casi imposible seguir viviendo. Por eso recordamos más y mejor lo bueno que lo malo. Y no solo eso, sino que en nuestras evocaciones siempre somos el protagonista central, el bueno. Raro es que alguien sea el malo de su propia película (aunque, por cierto, todos lo somos en la de algún otro).
Lo que viene ocurriendo de un tiempo a esta parte es que esos recuerdos atesorados y retocados con tanto esmero se nos están escapando de las manos. Palidecen y retroceden ante el implacable realismo de nuestras fotografías y vídeos. De esta manera, comprobamos con horror que, en aquella playa para nosotros soleada y espléndida, había unos contenedores de basura que ya no recordamos. Y más sombrillas de las que pensábamos, así como varios cargueros en un horizonte que, en nuestra memoria, siempre vemos diáfano.
De igual forma, la visión fotográfica de esa escena vivida con nuestra pandilla juvenil, cuya remembranza ha sido siempre colorida y fulgurante, nos espeluzna por nuestro peinado, por nuestra ropa o por una serie de inoportunos granos que, pensábamos, habíamos dejado atrás antes en nuestra historia. Los lugares visitados se muestran más pequeños y desvencijados, los paisajes menos grandiosos e incluso los grandes banquetes parecen ahora anodinos y hasta escasos. Nada escapa a la precisión de las potentes lentes de nuestros dispositivos móviles.
Los vídeos, además, nos revelan voces menos rotundas y movimientos más desgarbados de lo que somos capaces de recordar. Una noche de baile hasta el amanecer que, en nuestra memoria, nos hizo explotar de felicidad, se muestra ahora oscura y cadavérica. Indistinguibles nosotros, desenfocados y pálidos seres de mirada desencajada.
En muchos casos, además, digitalizamos las fotos de antaño, esas que antes apenas mirábamos por no buscarlas, añadiéndolas así a nuestro realista e impoluto archivo. En esas instantáneas nuestra venerada tía viajera ya no parece una estrella de cine, sino una mujer más, una casi vulgar. Y el abuelo no era tan atractivo como reza el relato familiar. Parece un señor ordinario con un gabán que le queda grande posando al lado de un amigo, uno que sí que es guapo. La memoria digital carece de afectos, de matices, carece de alma. Convierte el sabio erotismo de la memoria en burda pornografía, en carne mortecina bajo la luz de un foco de quirófano. Ni siquiera una ínfima arruga escapa al despiadado escrutinio de la alta definición que, de manera tan inoportuna, siempre está tan a mano. Porque todos guardamos en nuestros bolsillos una imagen que podemos ver y mostrar en cualquier momento, una que desintegra en un instante lo que recordamos porque destruye cómo lo recordamos.
Nuestras reminiscencias siempre han estado seleccionadas con mimo, han sido redondeadas y pulidas y se han mantenido preñadas de emoción. Por eso podíamos volver a ellas una y otra vez, en el transcurso de una vida, y constatar cómo lo que vemos en ellas sigue siendo nuestra propia esencia protagonizando nuestra existencia. Porque el embrujo de la nostalgia es recordar las cosas como nos hubiera gustado que sucedieran.
Sin embargo, cada vez más, nuestra memoria digital va a ir ocupando un mayor espacio, haciendo más probable que al recordar, siempre podamos sacar nuestro terminal del bolsillo para verificar los hechos. Y comprobar con desilusión que nuestra vida, ahí reflejada, es tan pequeña como las escasas pulgadas de la pantalla. Y así, de manera paulatina, nuestros recuerdos, los de verdad, los que significaban una grandiosa recreación, irán siendo poco a poco sustraídos. Hasta que un día ya no recordemos nada. Y entonces nos preguntemos quién es esa persona que nos mira desde el otro lado de la pantalla y a la que casi creemos reconocer.
Opinión