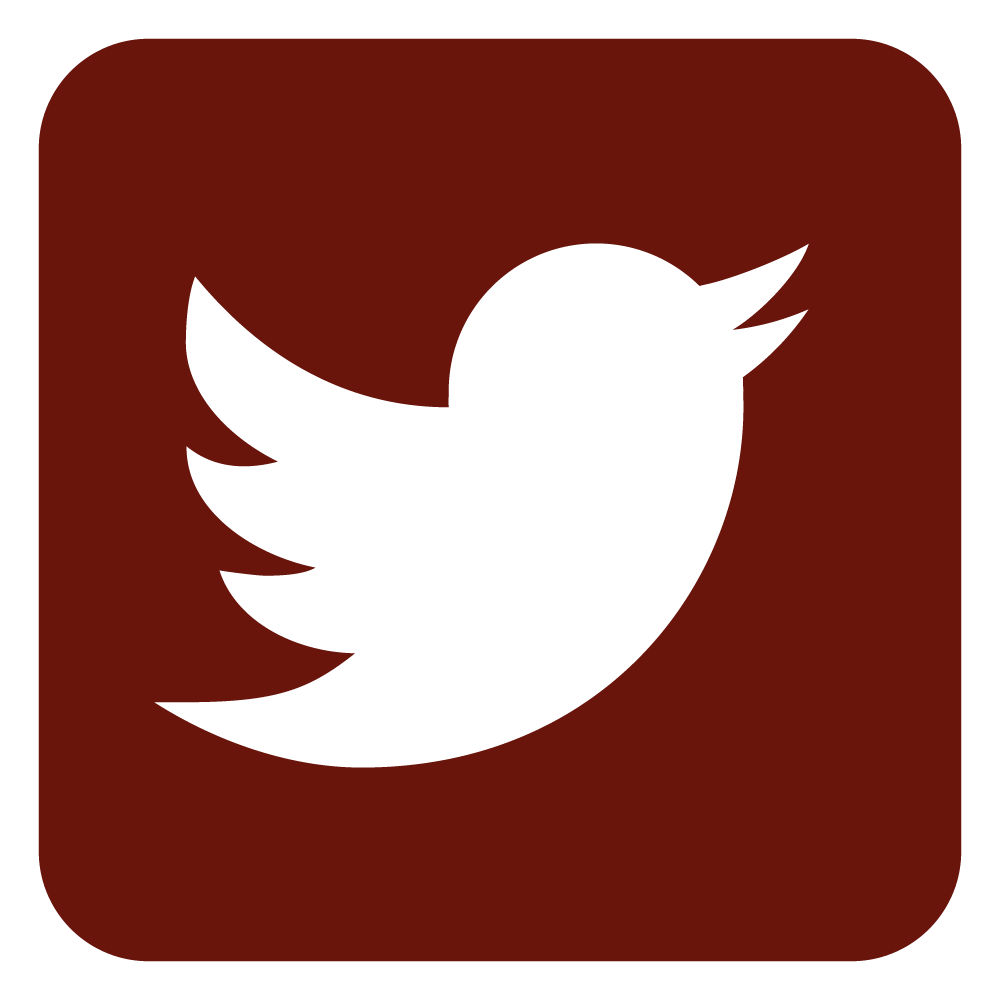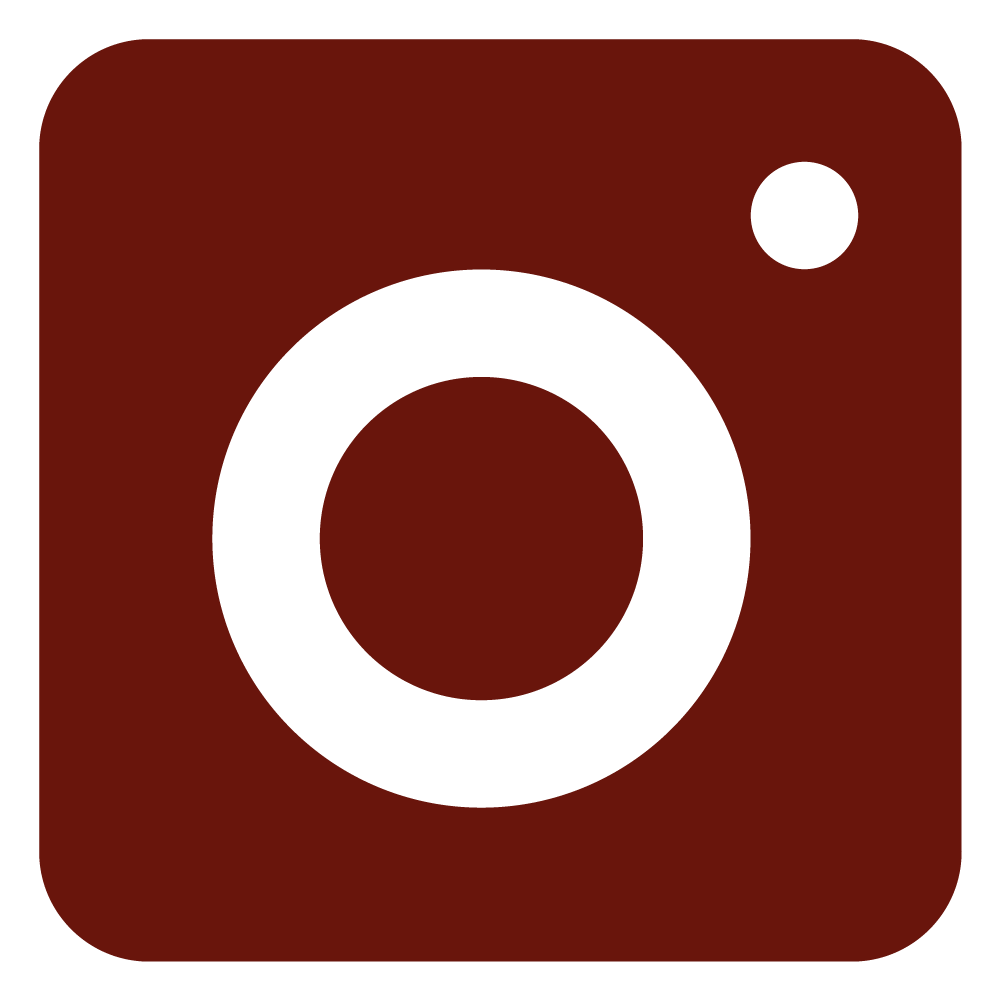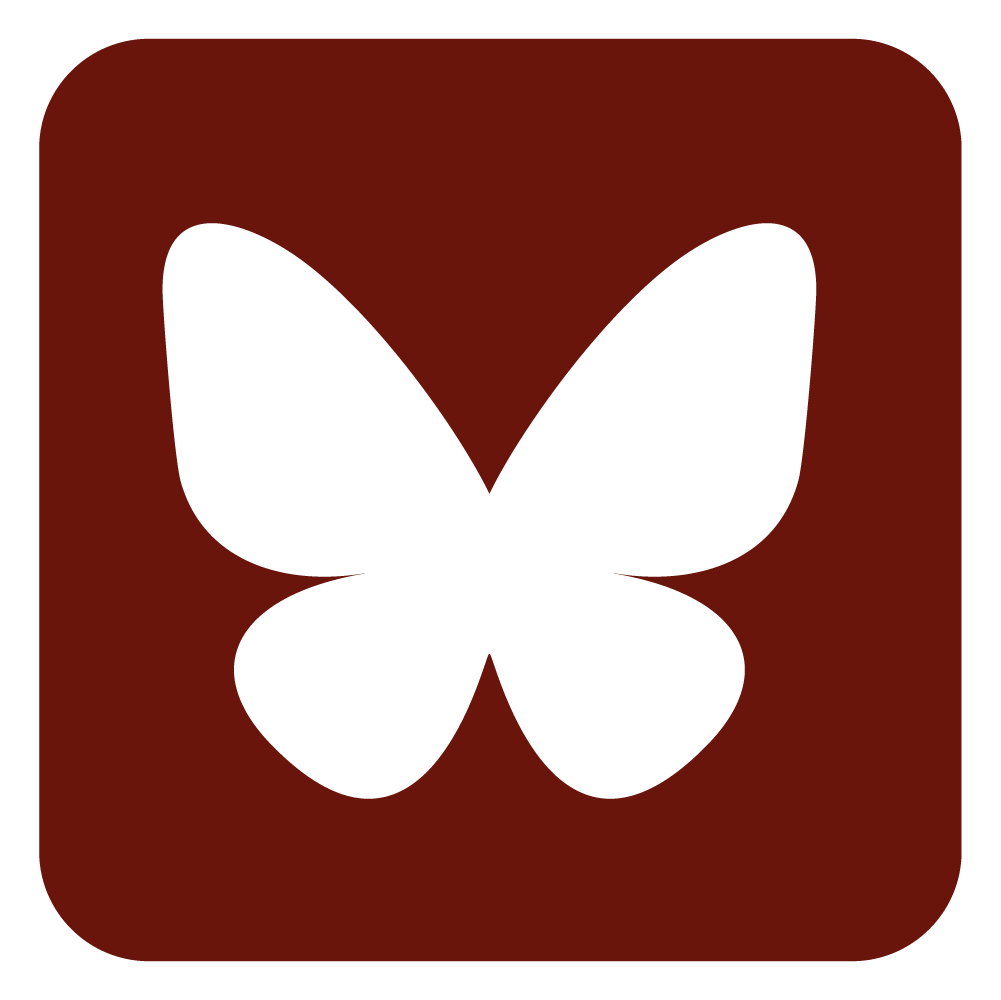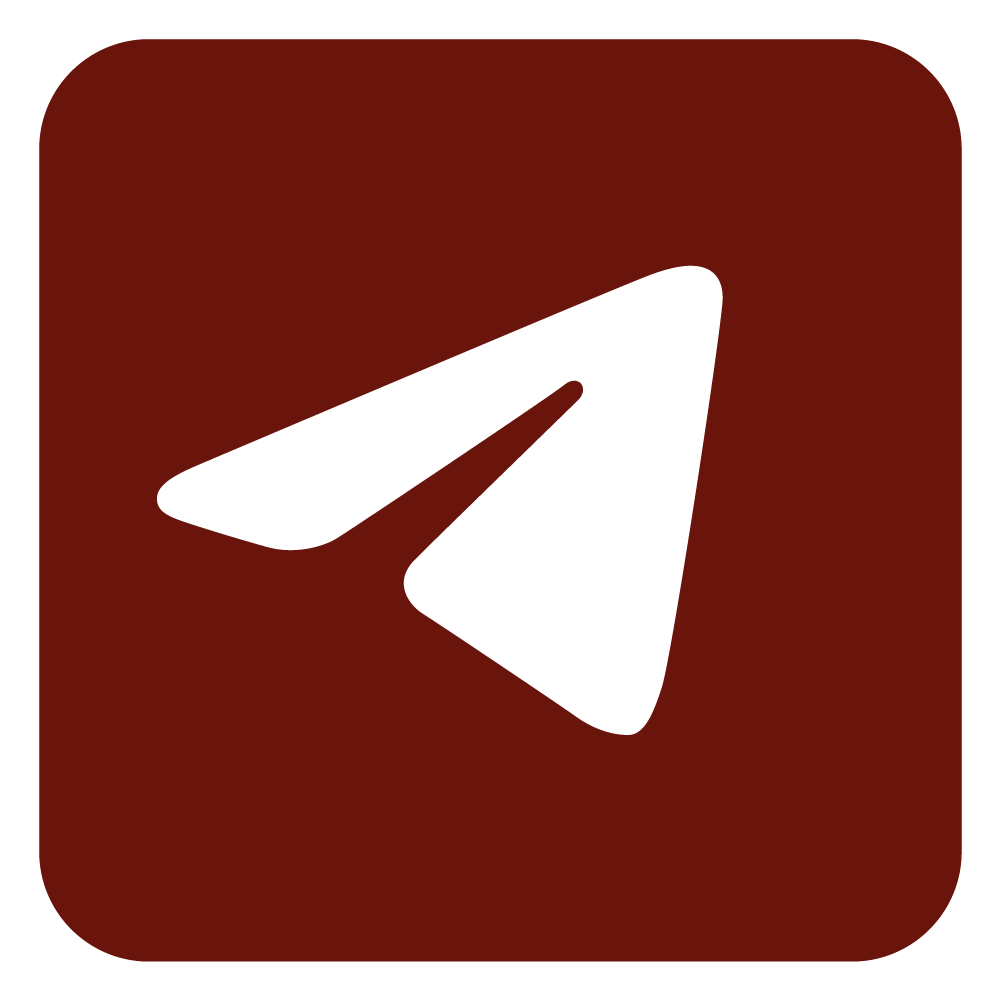Cada vez que se avecinan tiempos de compras nos revolucionamos y a veces parece que se nos sale el estómago por la boca. Qué le compramos a este, qué le compramos a aquella, hay amigo invisible este año o no, cuánto ponemos cada uno, y así hasta el infinito. La fiebre por regalar se convierte en la fiebre por consumir, por decidir, por agotarnos durante días, a veces semanas, hasta que conseguimos nuestro paquete de paquetes, la mayoría de ellos más insustanciales de lo que hubiéramos deseado. Cuántas veces, al borde mismo de la prisa, conscientes de lo que nos queda por comprar y hacer, y aún titubeantes, decimos eso de “venga, pues esto mismo, y si no le gusta que lo cambie”.
Aunque quizá el síntoma más importante de la decadencia del regalo sea el de comprar dos obsequios más baratos en lugar de uno más caro. Cuando no hemos encontrado lo que buscábamos al precio que buscábamos, pero sí algo que, si bien es modesto, nos parece apropiado. Sin embargo, pensamos, como un regalo más barato de lo estimado no es un verdadero regalo, decidimos añadir otra fruslería, desnudando así ante los focos el fracaso de nuestra misión. Y ello con la consiguiente desilusión del que lo recibe, que mira sus dos paquetitos como a quien se le ha explicado un chiste.
Quizá todo tendría más sentido si tuviéramos presente el significado real de la palabra regalar que, en origen, significaba tratar con cariño, agasajar, mimar. Aunque enseguida nuestros antepasados se dieron cuenta de que, de las muchas formas que existen de mostrar cariño, una fácil y directa era la entrega de algo valioso.
Con el paso del tiempo, sin embargo, el significado de la palabra se trasladó de la acción al objeto. Y se pasó de mimar a través de la entrega de algo a considerar que ese algo era, en sí mismo, el regalo. Es decir, se pasó de regalar con un objeto a regalar el objeto.
La diferencia es considerable porque, cuando el énfasis estaba en la demostración de afecto, el regalo era simplemente el recuerdo tangible de ese afecto. Pero si, como consideramos hoy, lo más importante es el objeto que se entrega, el cariño queda en un segundo plano y se vuelve irrelevante. Y por eso muchos regalos no afectan, no impactan, no importan, porque, en sí mismos carecen de la capacidad de transmitir esa intención de mimar, de agasajar, de expresar afecto y cariño.
Y por eso muchos de nuestros mayores, si no todos, dicen siempre que no quieren regalos sino tiempo. Y por eso muchos de nuestros hijos, si no la mayoría, preferirían un ratito de verdadero goce, con su padre o con su madre, que cualquier nadería comprada con prisa en una de esas tiendas sin puertas y sobreiluminadas, llenas objetos tan llamativos como inútiles.
Curiosamente, comprar un regalo resulta más barato que regalarse, porque es un acto más sencillo y más rápido. Y como corren tiempos de ahorro de tiempo, suele ser la opción más frecuente. Con el resultado cierto de que tenemos más cosas pero compartimos menos cariño. El ejemplo supremo de nuestro raquitismo a la hora de los obsequios es la tarjeta-regalo. Ahí ya ni siquiera hay objeto, sino un pedazo de plástico pequeño, duro y anodino que, en su tersura, refleja todas las mediocridades de nuestro tiempo: la prisa, el consumo, la frialdad.
Hay algo sombrío en ese momento en el que el regalado averigua cuánto dinero ha puesto su regalador en el billetero de banda magnética, es decir, cuál es la medida de su supuesto cariño. O más bien, a qué tipo de cambio ha traducido en dinero el tiempo que acaso debiera haber pasado con él. Porque, por mucho que las tiendas y los grandes almacenes se empeñen en meter esas tarjetitas en cajas decoradas con esmero y hasta con lazos de terciopelo, lo que guardan no es sino dinero, el mismo que circula en billetes arrugados y monedas sucias.
O quizá nos encontremos dentro de un cambio más profundo. Acaso lo que ocurre es que ya nadie quiere ni que le mimen ni que le hagan regalos, sino solo el dinero. Para así tener la libertad de cambiarlo por lo que quiera. Intercambiando en ese mezquino gesto el cariño por una nueva posesión. Resulta paradójico que nos quejemos de la soledad y la alienación en la que vivimos, si somos nosotros mismos los que, en lugar de tender puentes de diálogo y afecto con nuestros seres queridos, interponemos entre ellos y nosotros cualquier paquete dejado en la puerta por un transportista apresurado.
Opinión