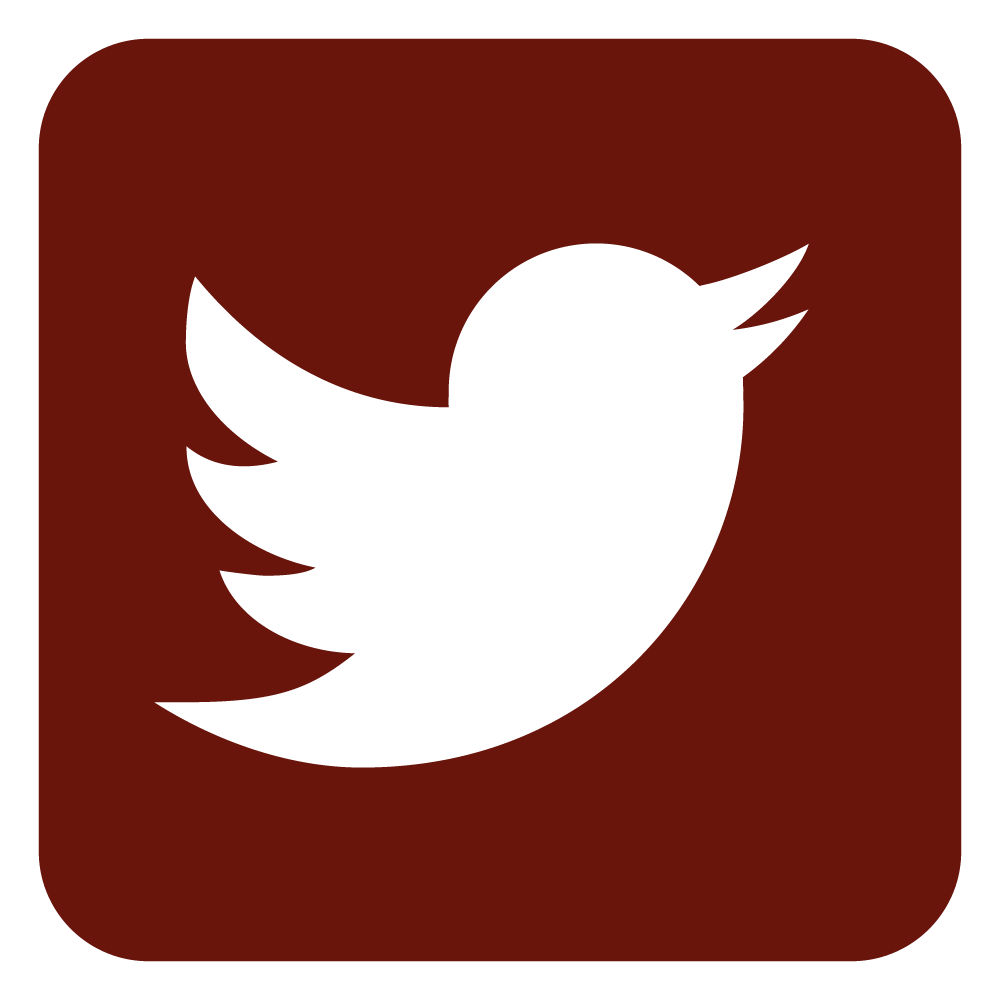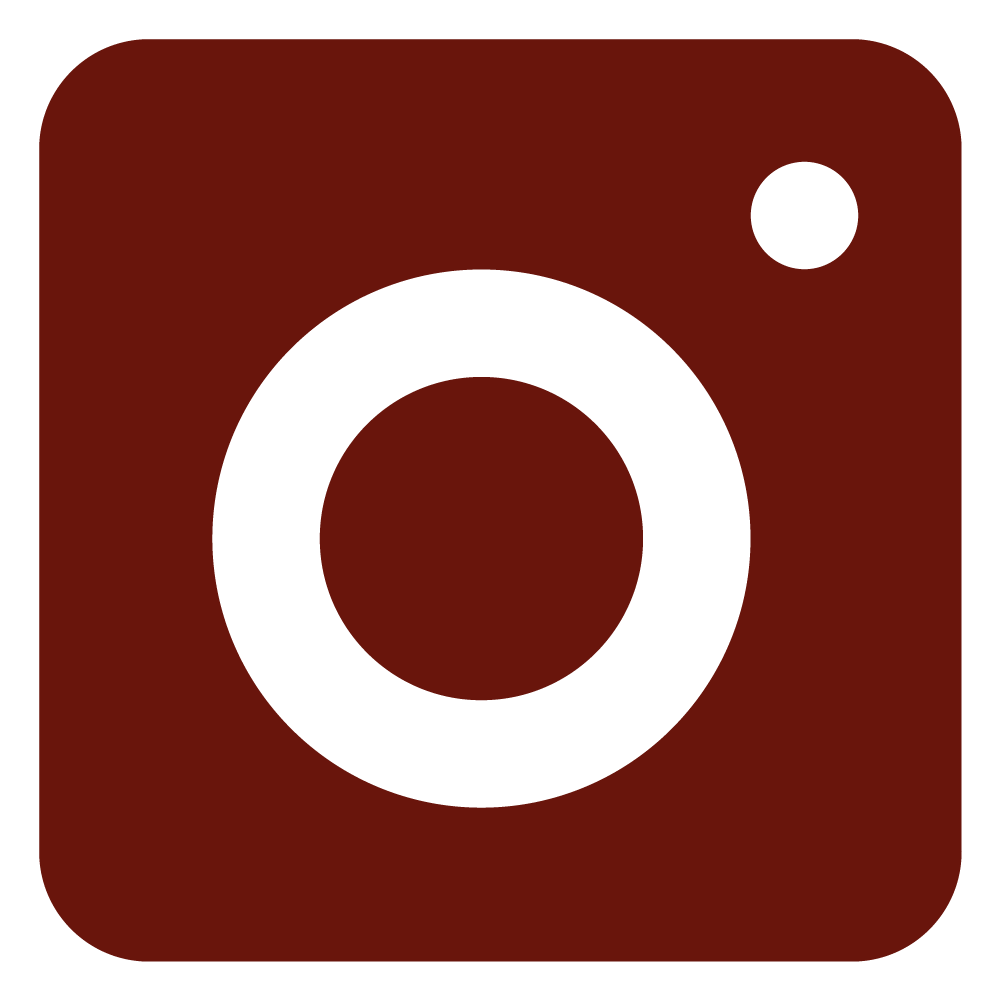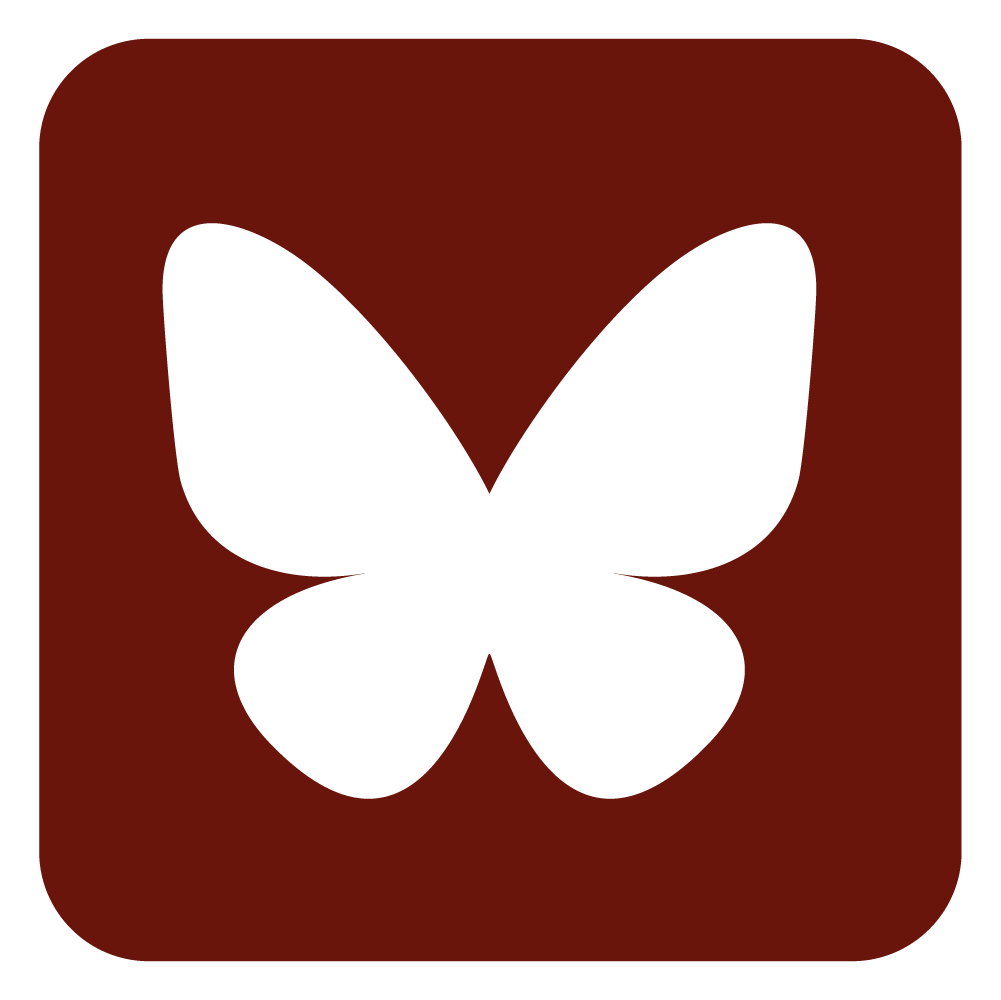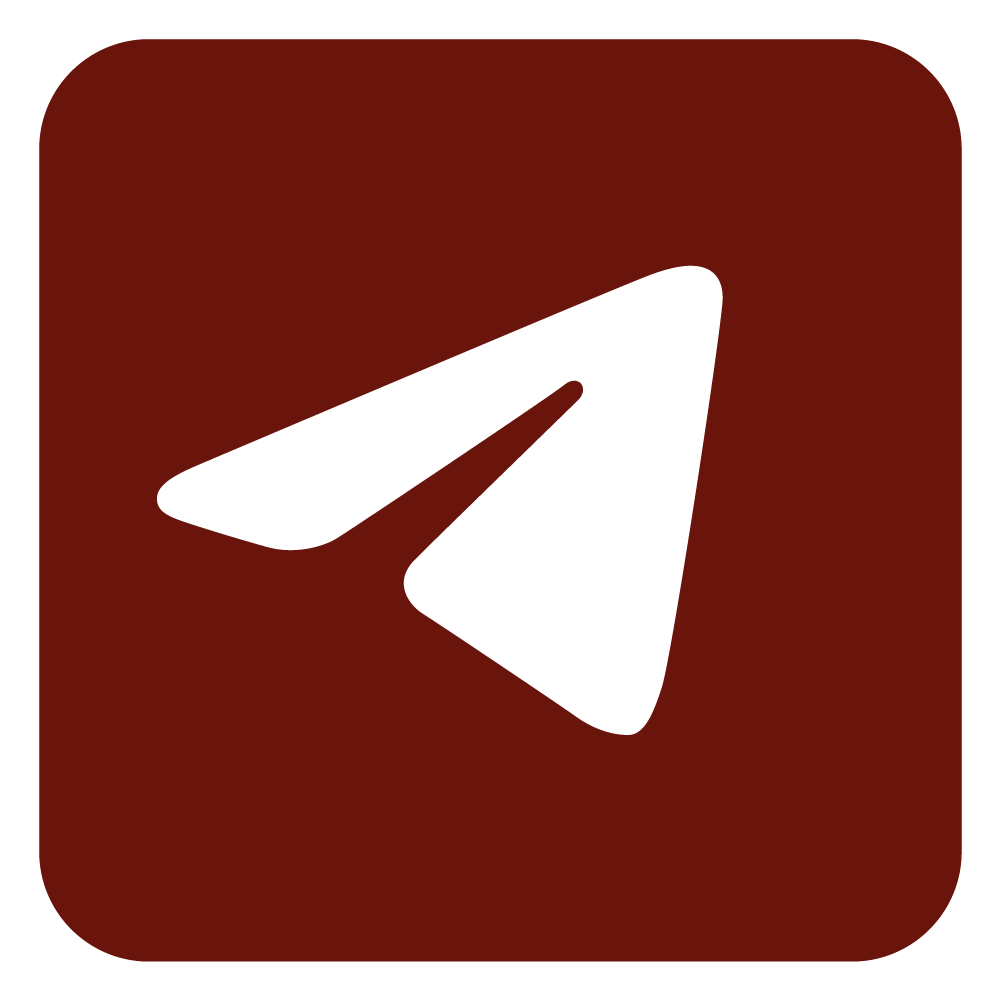Durante centenares de años la figura reinante en el templo del conocimiento han sido los profesores universitarios. Dentro de ese templo tenían un poder casi ilimitado, porque emanaba de la misma fuente de la que nace el progreso, que es la investigación. De ellos dependía el trabajo futuro de las gentes que por sus manos pasaban, y de ello su salario, su coche, su hipoteca, su familia, su porvenir. Y también su estatus y el respeto de su comunidad. Para algunos, los menos, de los docentes universitarios dependía también su máximo anhelo: ser como ellos.
Las dos herramientas tradicionales con las que han ejercido ese poder han sido las clases magistrales y los exámenes. Sin embargo, la libertad de cátedra hizo que las lecciones pudieran tener cualquier contenido y forma imaginable, desde lo irrelevante hasta lo aberrante. Y los exámenes, y su posible consecuencia, los suspensos, han atemorizado durante décadas a distintas generaciones de estudiantes durante su desarrollo académico. Hay quien, en las noches calurosas del verano, cuando el cuerpo parece que entra en fiebre, aún se despierta empapado en sudor tras haber soñado que ha suspendido el examen clave de su vida, es decir, el que le dio acceso a la vida que conoce y celebra.
Por otro lado, durante mucho tiempo fue moneda común escuchar a profesores jactarse de la cantidad de suspensos que cosechaban, al tiempo que determinadas carreras se hacían tristemente célebres porque la dureza de sus contenidos impedía que nadie pudiera acabarlas en el tiempo estipulado. Simultáneamente, muchos profesores escribieron libros que obligaron a comprar a sus alumnos, redondeando o multiplicando así su jornal. Algunos otros, una siniestra minoría, abusaron de su poder aún más allá, violando los límites del más elemental de los códigos éticos. De esta manera, trituraron ilusiones, descompusieron vocaciones y, en algunos casos, provocaron daños seguramente irreparables.
Poco más tarde comenzó a aceptarse como verdad indiscutible la mala preparación de los estudiantes de nuevo ingreso. No escriben bien, se decía. No leen bien, se siguió diciendo. No escuchan. No se esfuerzan, no les interesa nada, se dice hoy. Y así, cada curso, salvo esperanzadoras excepciones, el alumno universitario ha ido siendo más antipático para el profesor universitario, una de esas figuras clave cuya función se dice que es enseñar a forjar un porvenir.
Como colofón, de manera paralela, la universidad se ha ido haciendo cada vez más compleja, más normativa, más vigilada y más confusa para los estudiantes. La cantidad de protocolos, normativas, procesos y procedimientos en la actualidad es tal que incluso a los profesionales que se ven implicados en ellos les cuesta comprenderlos y estar al día.
Mientras todo eso pasa, al otro lado de la calle, un chaval con sus dieciocho años recién cumplidos mira todo ese trajín sin comprender exactamente qué tiene que ver todo ese cúmulo de despropósitos con él. Aún con el fantasma de la omnipotencia del profesor universitario corriéndole por las venas, y con el ancestral miedo a los exámenes y a los suspensos respirándole en la nuca, se pregunta cuántos sacrificios tendrá que hacer para obtener lo que realmente le interesa y le importa, que es la titulación con la que, con suerte y con tesón, podrá inaugurar su independencia y su vida adulta.
Hoy muchos estudiantes universitarios no quieren ir a clase. No entienden por qué, si su vida puede estar llena de emociones y significados con tan solo encender su teléfono móvil en la comodidad del sofá de su casa, tienen que desplazarse físicamente a otro punto de la ciudad para, sentados en una dura silla, escuchar los sermones que, una y otra vez, les van lloviendo sobre las neuronas acerca de todas esas cosas que, según sus profesores, son tan imprescindibles para ellos como el agua para un pez.
El resultado de todo esto es que estamos ante una encrucijada histórica. Negro sobre blanco, la universidad cada vez está más lejos de resultar atractiva para las personas a las que, en primer lugar, sirve.
Porque nadie duda del imprescindible rol social de la universidad en el avance del pensamiento, ni del papel indubitable de la investigación en el progreso de las naciones. Sin embargo, a la corriente crítica que pone en cuestión su conexión con el mundo laboral, puede sumarse fácilmente otra que duda de si, a largo plazo, podrá sobrevivir siendo un entorno extraño para la juventud, frente a otras ofertas más adaptadas y, por qué no decirlo, más apetecibles.
Y las preguntas brotan del más elemental sentido común: ¿podría ser la universidad un espacio seguro en el que los jóvenes pudieran crecer como personas, lejos de influencias intencionadas, y así encontrar su propia voz y su propio camino? ¿Podría ser una fuente de vida plena en lugar de una carrera de obstáculos? ¿Podría convertirse esta universidad en la universidad que nuestros jóvenes necesitan? Porque el hecho cierto es que nos enfrentamos a la generación más vulnerable de la historia. Los hogares desestructurados y los problemas psicológicos de las nuevas generaciones avanzan a pasos de gigante mientras los algoritmos les acechan a cada vuelta de esquina influyendo descarada y descarnadamente en su pensamiento y en sus preferencias de compra. El ocio que se les ofrece es cada vez más artificial, la música que escuchan es cada vez más ramplona y el cine y las series explotan hasta la saciedad argumentos manidos y franquicias agotadas.
Por eso estamos aún a tiempo de convertir las universidades en espacios donde, además de adquirir competencias, los jóvenes puedan escapar del tecnocapitalismo, de la política mediocre y donde puedan desafiar su propio pensamiento al tiempo que disfrutan de la belleza y de la cultura. Donde puedan descubrir a un otro real con el que mantener conversaciones potentes, profundas, donde reír a rabiar y donde escuchar música, la que sea, y también bailar a tumba abierta cuando toque. Donde desaparezca el miedo a las clases soporíferas y a los exámenes malsanos. Donde exponer abiertamente inquietudes intelectuales, emocionales, espirituales y poder encontrar la vía para resolverlas. Donde, en toda la amplitud de la expresión, los estudiantes puedan vivir los mejores años de su vida.
Opinión