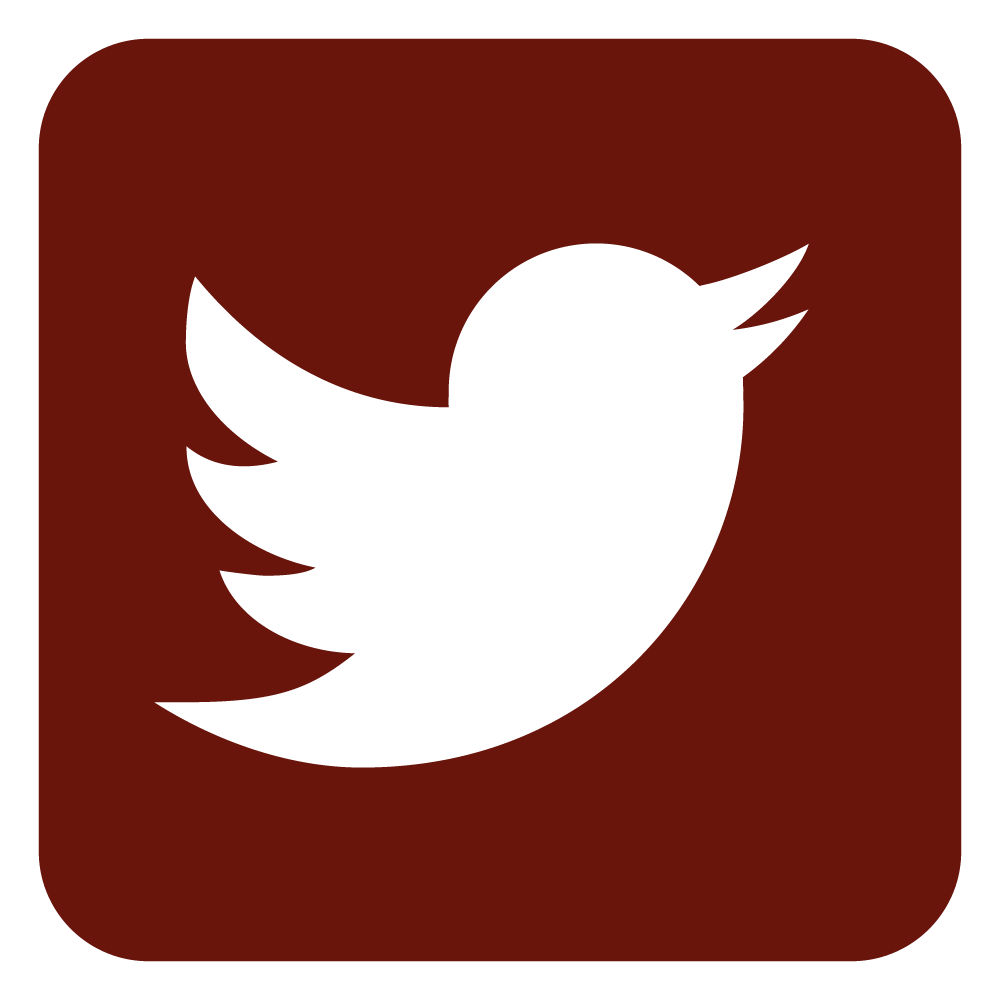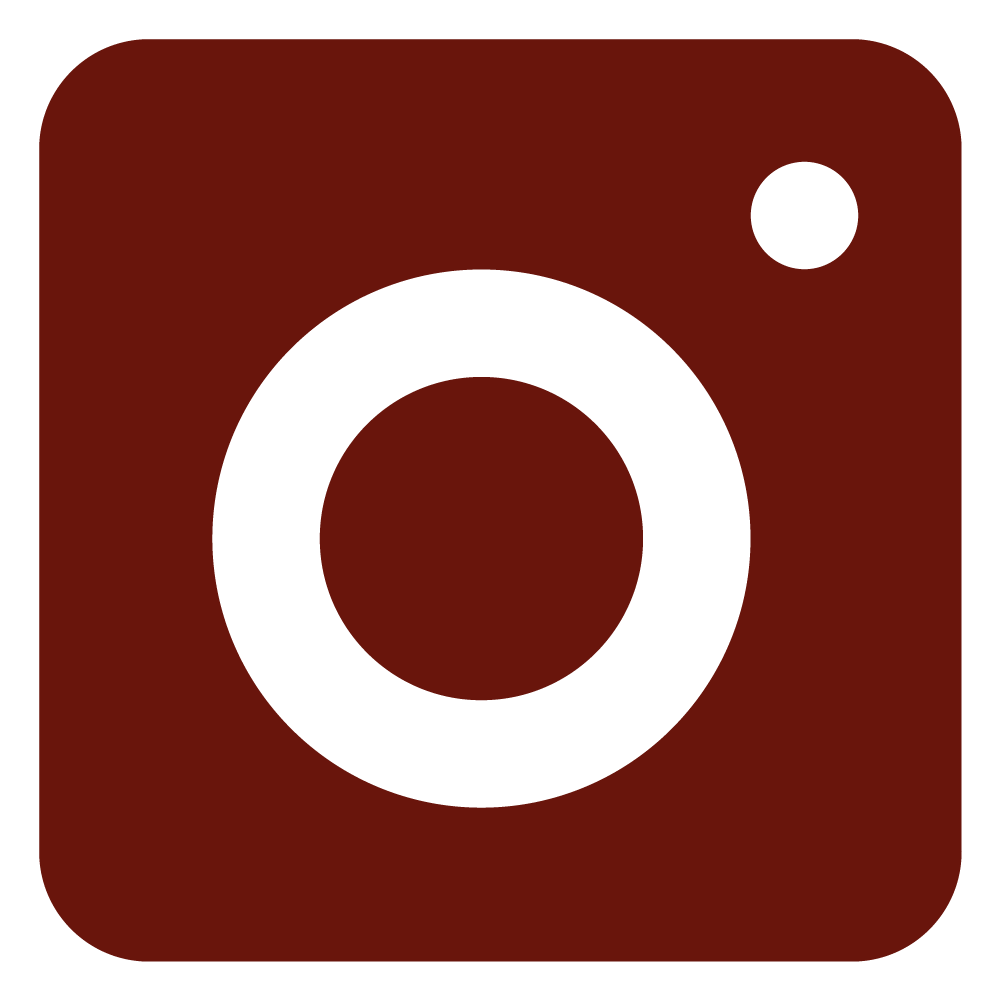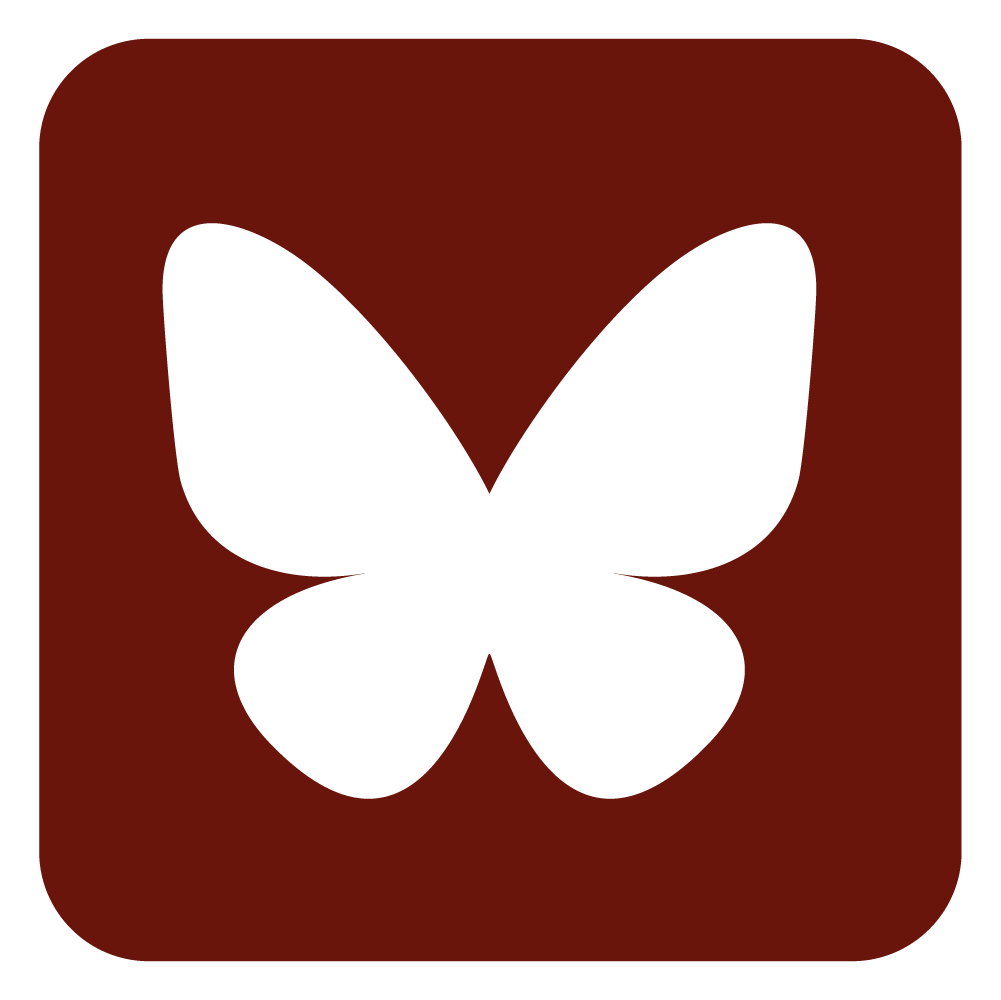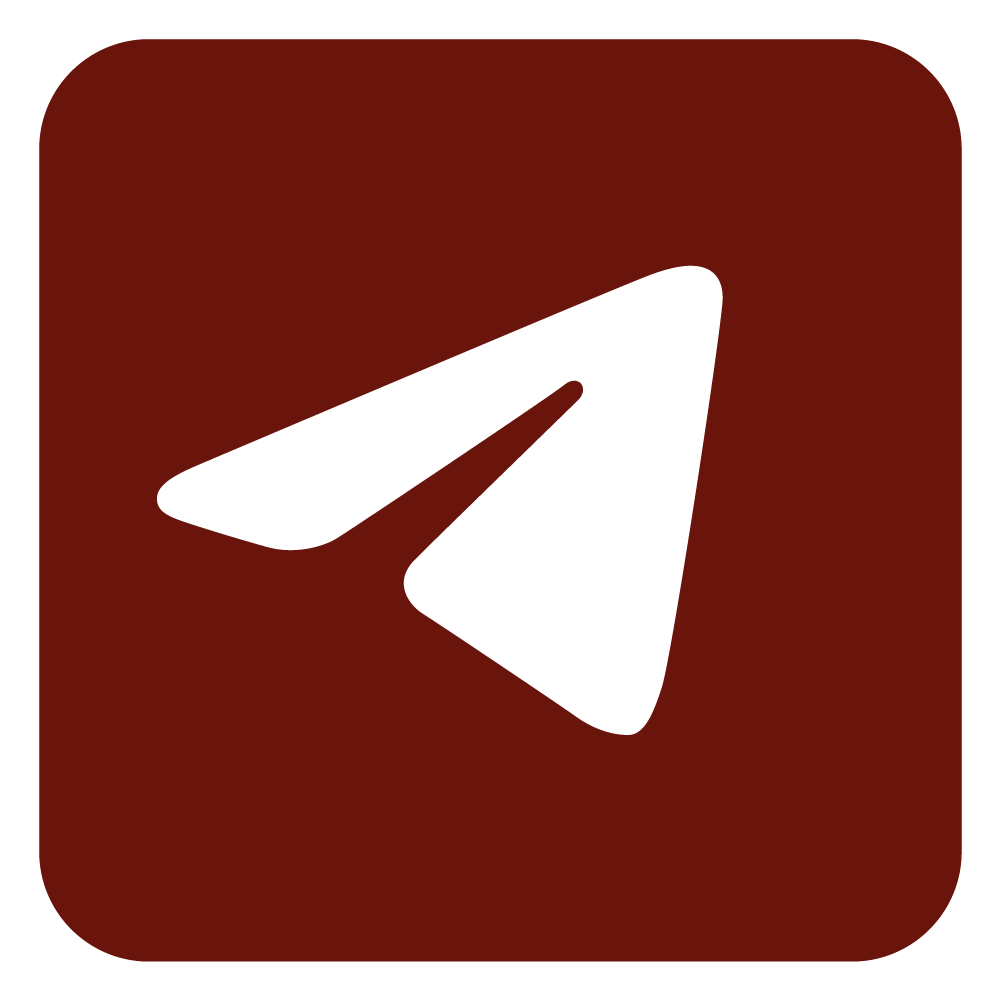En algún momento los ciudadanos tendremos que rebelarnos, digo yo. Por encima de todo contra el que es, posiblemente, el invento más diabólico que la humanidad ha creado: el autoservicio.
Se nos convenció que era mejor que escogiéramos nuestras propias naranjas, nuestras palomitas de microondas favoritas, el champú que nuestro cabello necesitara o el papel higiénico que nos irritara menos. Y ahí, precisamente ahí, aparecieron gran parte de los males que ahora nos aquejan.
Antes, no se sabe exactamente cuánto antes, pero antes, había personas que asumían una carga de responsabilidad frente al ciudadano. Un verdulero, por ejemplo, de los de ese antes, se enfrentaba cada día al desafío de intentar seleccionar las hortalizas más apropiadas para su clienta. Ojo: no las mejores, que esa palabra siempre es traicionera. Sino aquellas que en tamaño, color y punto de madurez armonizaran con el tamaño, punto de madurez y hasta con el color del pelo y recogido de su clienta. Y así más o menos ocurría con todo.
Pero de un tiempo a esta parte, ese concepto, el del autoservicio, se ha ido extendiendo, como una epidemia, a tantas y tantas áreas de nuestra vida que ya es responsable de la mayoría de nuestros temores y padecimientos.
Las empresas, por ejemplo, pueden infligir infinitos daños a sus empleados a base de contratos precarios, espacios anodinos, jornadas interminables y de esa tecnología viscosa que se nos pega a cada gesto que hacemos, tiñéndonos cada día un poquito más de gris. Da igual lo que quiera que sea que estemos haciendo, siempre estamos oficinando. Pendientes, ansiosos, preocupados.
Y alguien nos ha convencido, peligrosamente, de que si estamos estresados por nuestra vida laboral, es culpa nuestra. Por tanto, como quien escoge melocotones, debemos ser nosotros quienes nos auto recetemos, en el autoservicio del trabajo, la mejor medicina: llámese productividad, enfoque, lectura rápida o mindfulness.
Algo muy parecido pasa, digan lo que digan, con la salvación de este maltrecho planeta: nadie compraría plástico si nadie vendiese plástico. Y nadie viviría en un hogar contaminante si no se vendieran hogares contaminantes. Y coches contaminantes. Y ropa contaminante. Pero como todo eso se vende, es el propio ciudadano el que debe estar ojo avizor para, conciencia planetaria en mano, obrar de manera recta para que el planeta no se deteriore: evite usted estas y aquellas marcas, no consuma productos que lleven esto o aquello y, por el amor de Dios, recicle usted. Recicle.
Ahora el tema de moda es el control que el tecnocapitalismo ejerce sobre las personas en forma de algoritmos que nos han convertido en adictos a los teléfonos. Pero claro, nadie culpa a las grandes tecnológicas que, sabido, público y notorio es, han contratado a miles y miles de perversos ingenieros con el perverso encargo de hacernos yonkis de las puerilidades de nuestro móvil.
Y ante todo eso, nuevamente, la responsabilidad es del ciudadano: mire usted cuánto tiempo pasa en las redes sociales, desconecte usted las notificaciones y meta usted el teléfono en una urna cuando llegue a casa. Si usted es dependiente, la culpa es de usted. Y de nadie más.
Como de estresarse por el trabajo, de destruir el planeta y, ya puestos, de la porquería de políticos que le gobiernan. Haber escogido mejor, hombre.
No es de extrañar que suframos, que caminemos todo el día terciados por la vida, dolidos por la misma vida. Cómo no vamos a estarlo si cargamos todas y cada una de las responsabilidades de la gente con responsabilidad sobre nuestras espaldas. Incluso la de ser felices.
Porque si no somos felices, como si no somos productivos, como si nos sentimos vacíos, infecundos o iracundos, es también todo responsabilidad nuestra. Seguramente porque no hemos leído suficientes libros de autoayuda, no hemos acudido a suficientes retiros o, claro está, no hemos encontrado nuestro propósito, la fuente de la que mana la eterna modernidad. Todo culpa nuestra.
Como de no saber vivir con el mermado salario que tenemos, de no saber decorar de manera exquisita las soluciones habitacionales en las que tratamos de subsistir, al igual que de no tener ni idea de cómo hacer un postre michelín con un yogur caducado y una raspa de limón, o de no lucir siempre tersos y tonificados cada una de las horas del día.
Deberíamos saber hacer todas esas cosas con naturalidad, además de, claro está, beber dos litros de agua al día, evitar comidas procesadas, mantener una postura erguida, leer a diario, no automedicarnos ni tomar alcohol u otras drogas, no fumar, conducir siempre con arreglo al código de la circulación, pagar nuestros impuestos a la vez que ahorramos, tener el coche a punto, no saltarnos las revisiones dentales ni las ginecológicas, cambiar todos los años los filtros del aire acondicionado, hacer paquetitos con los calcetines, dar la vuelta al colchón cada estación y, por supuestísimo, dar gracias a la vida, que nos ha dado tanto. En algún momento habrá que decir que basta ya. En algún momento habrá que decir que hasta aquí hemos llegado.
En algún momento habrá que empezar a responsabilizar de ciertos asuntos a quien deba responsabilizarse. Y decirle que, o asume lo que le toca, o vamos a dejar de colaborar, asalvajándonos como mandriles criados en libertad.
A ver si así, con un poco de suerte, al menos vuelven los fruteros de antes, los de toda la vida, los de la tienda de barrio de toda la vida. Aquellos que, con un guiño, nos deslizaban una manzana más en la bolsa de papel tras retirarla de la balanza y así, con ese gesto, casi casi nos alegraban el día entero.
Opinión