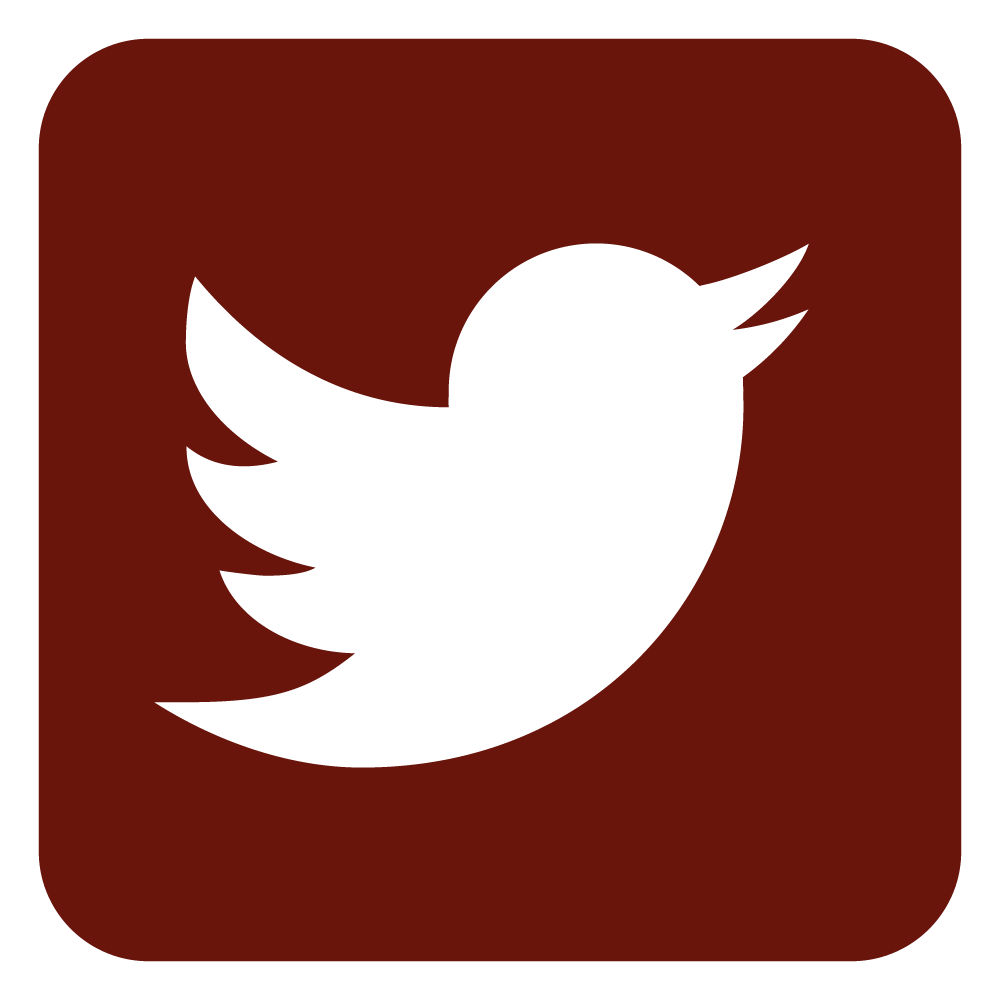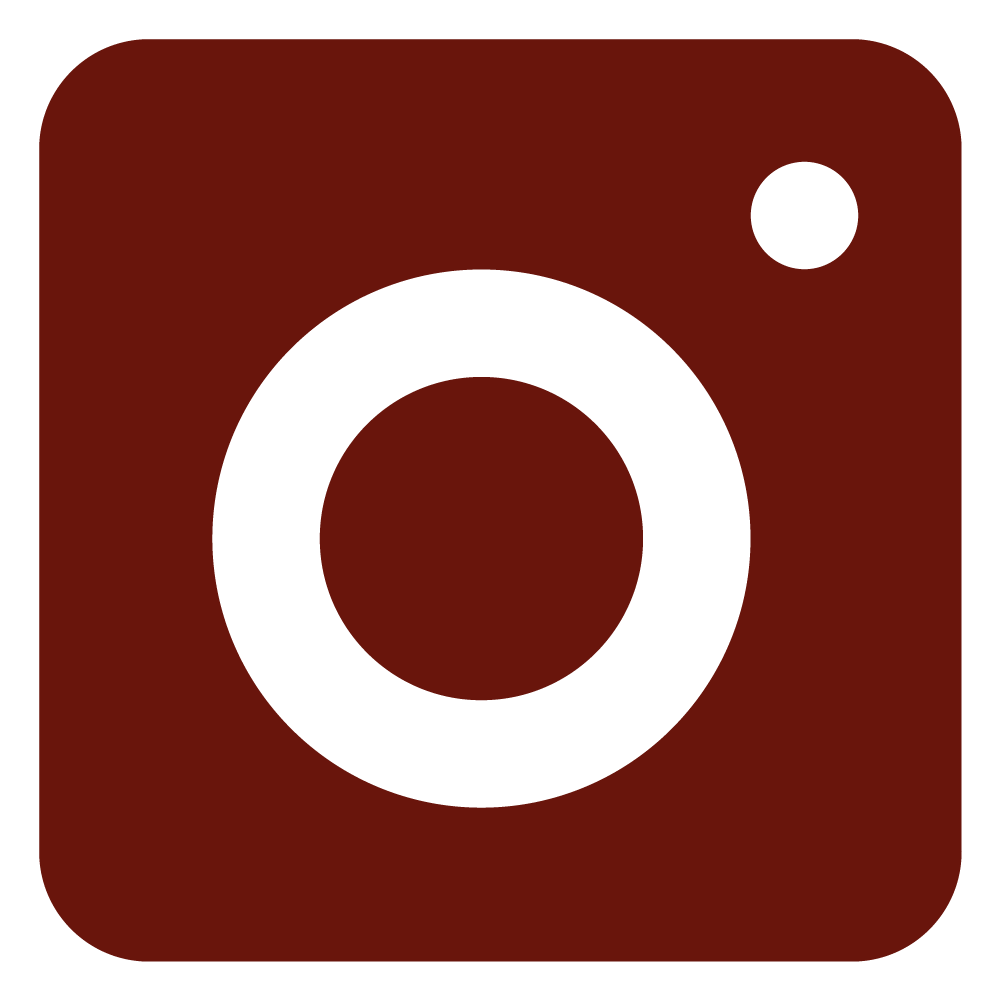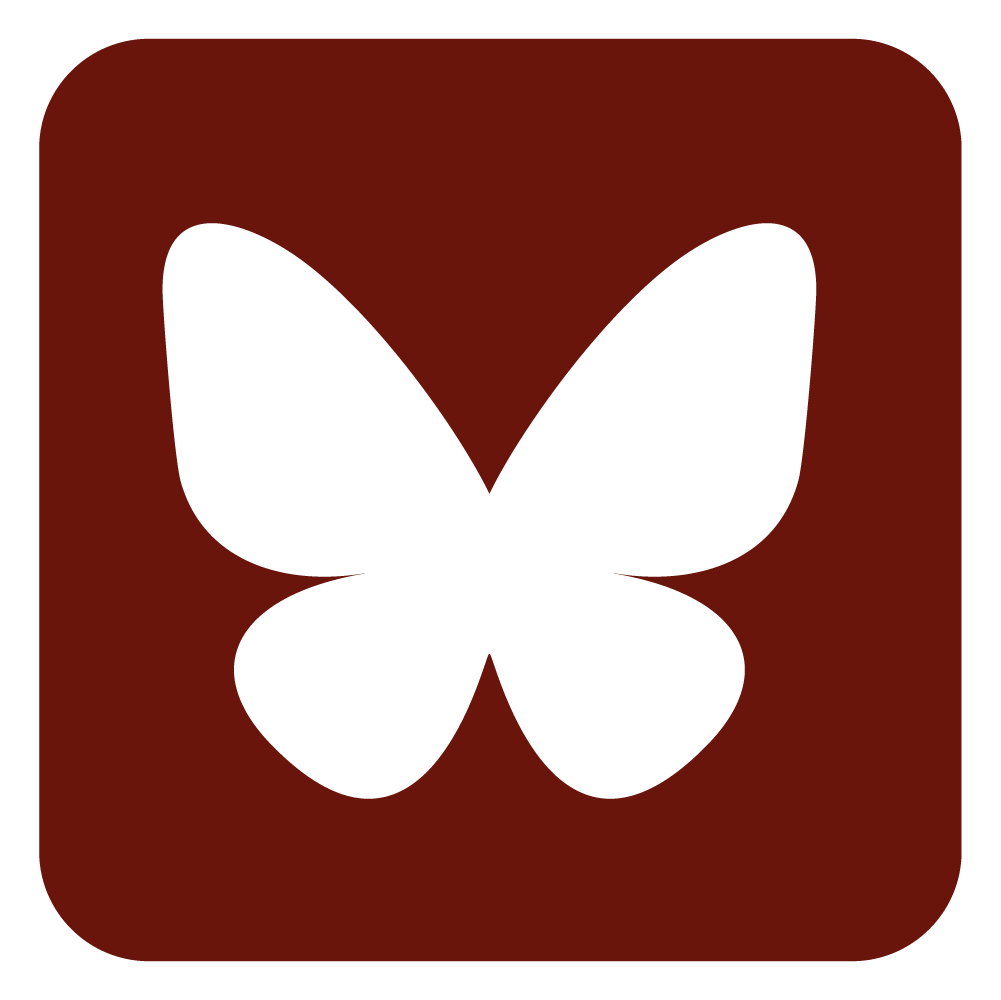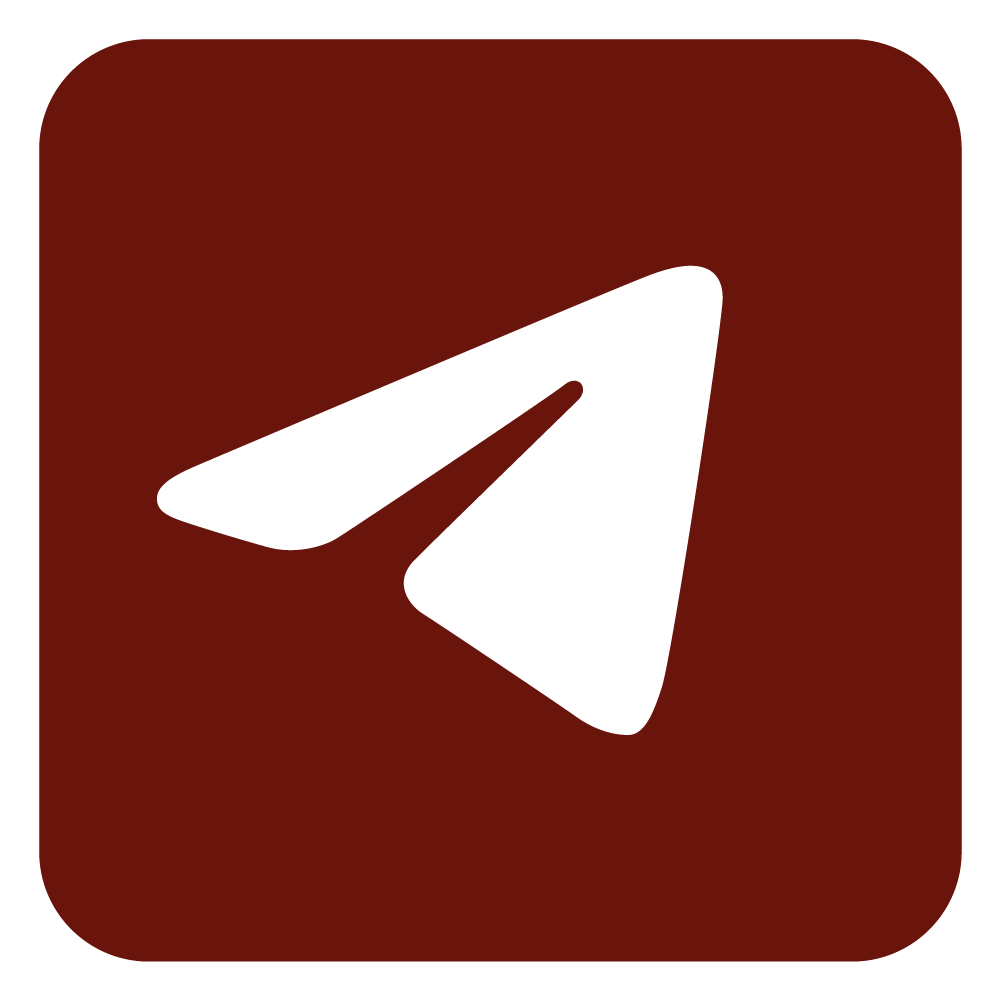Empezaba a brotar la cruda verdad, como un perro rabioso que asoma la cabeza tras la esquina. Los creadores interesados de relatos llevaban décadas manipulando a la humanidad. Los más blandos, los bobalicones, habían caído los primeros. Sus chillidos eran estentóreos y por eso se fueron abriendo paso entre la multitud. Quizá lo más maquiavélico fue eso: que el poder en la sombra no gritara, sino que manejara los círculos de influencia para que un montón de marionetas de cabeza hueca recogieran su lenguaje y lo lanzaran como propio, vociferando como tonto que ha descubierto la nieve. Y fueron esas personas, los codiciosos, los interesados por el dinero y la popularidad los que infectaron a los demás. Con sus profecías de buenos y malos en los que había que renovarse o morir. Y la masa tragó. Tragó porque quien se lo estaba diciendo era un vecino, un amigo, un profesional de confianza de toda la vida.
El efecto no fue instantáneo, claro. Que miles de millones de personas adquieran una creencia única no se logra de la noche a la mañana y que se jueguen los cuartos en ella mucho menos. Pero ocurrió. Todo el mundo picó el anzuelo y comenzó a desnudarse en las redes sociales. A entregar gratuitamente a empresarios con pocos escrúpulos sus sonrisas, su ocio, su negocio y, al principio, hasta las miradas inocentes de sus hijos. Poco más tarde comenzaron a volcar en la nube, inocente nombre para los recintos bunkerizados donde se cultiva la manipulación, toda la información que tenían: sus documentos, las hojas de cálculo con sus finanzas, sus fotografías, los datos biométricos de sus cuerpos, sus cartas de amor, las listas de la compra y todas sus conversaciones: su vida entera. Y mientras esto ocurría no dejaban de adquirir objetos inútiles y de apuntarse a cualquier nueva tendencia que surgiera: ropa de usar y tirar, ayuno intermitente, criptomonedas, cuentapasos, paquetitos sonrientes en la puerta, pamplinas edulcoradas por el hormonado ciclo de sobreexpectación. Vaciaban su identidad en contenedores manejados por máquinas mientras la rellenaban de nuevo a base de compras compulsivas y entretenimiento basura. Ese tipo de porquería adictiva que no tiene fin, en la que siempre se puede encontrar una gansada más.
Y así fue como el dedo deslizante se convirtió en el signo de los tiempos, en un gesto que unió a generaciones y a culturas enteras. Al igual que, en otro tiempo, pequeños grupos como los surferos, los rockeros y los motoristas tenían sus códigos visuales para identificarse, esta vez la humanidad entera se agrupó en torno a un único gesto: un dedo que se desliza. Buscando otro vídeo, otro producto, otro amante, buscando algo más de veneno para hincárselo en el cerebro y así aislarse de la misma locura que con ese mismo gesto estaba alimentando. Nutrir algo que te hace daño, la gran paradoja del progreso del siglo XXI. Entregar sangre a un vampiro, aun sabiendo que se hará más fuerte y que volverá a por más. Mucho más. Pero no al mes que viene, ni a la semana que viene, ni mañana, ni pasado mañana: en el minuto siguiente, en el segundo siguiente, en el milisegundo siguiente. Y allí estaban todos, educando al algoritmo que nunca duerme en toda la amplitud de sus preferencias. Incluyendo las inconfesables.
Poco más tarde aparecieron sistemas artificiales con los que se podía conversar. De uso libre. Y gratis. Las dos palabras que habían asesinado la individualidad. Las dos palabras que habían acabado por significar sus antónimos. Porque el precio que la humanidad estaba pagando era ya demasiado alto y porque había dejado de ser libre de elegir nada. Sin embargo, privados del juicio y la sabiduría que antaño había levantado civilizaciones enteras, todas las personas de la tierra se lanzaron a dialogar con ellos, abrazando el mismo sinsentido de quien revela secretos a un dictador, a un perturbado o a un violador. Si se hubieran detenido a pensar por un momento, se hubieran dado cuenta de por qué en las décadas anteriores había bramado con tanta fuerza la idea de airear hasta la más mínima brizna de excedente cognitivo: no era más que el alimento que esas máquinas necesitaban para simular un diálogo inteligente.
Alimentados masivamente con esas nuevas conversaciones los sistemas artificiales comenzaron entonces a realizar actividades que antes hacían los seres humanos: escribir, dibujar, conducir coches y camiones. Luego comenzaron a operar a corazón abierto y a pilotar aviones.
Pasaron los años y el horror se extendió hasta lo inimaginable. Nadie sobrevivió, nadie del todo. Una minoría proclamaba el arrepentimiento mientras reivindicaba con nostalgia el regreso a los tiempos pasados. Pero sus lamentos apenas se oían entre el clamor producido por miles de millones de borregos. Borregos cada vez más incautos e incultos, cada vez más pobres en pensamiento y en dignidad.
Muy poco más tarde los borregos se transfiguraron en una masa informe. Una gigantesca gelatina color borrego que retemblaba al unísono al dictado de la tecnología de control absolutista.
Y de repente todo se esfumó. En un instante la humanidad desapareció como agua que traga un sumidero. Los algoritmos perecieron con ella, al no tener nada sobre lo que actuar. Y el planeta quedó al fin libre.
Millones de años después la evolución de las especies se repitió y un nuevo primate volvió a descubrir el fuego. Un visionario simiforme de frente huidiza que estaba a su lado lo miró y suspiró con preocupación. Luego recogió una enorme piedra del suelo y le aplastó el cráneo de un solo golpe.
Opinión