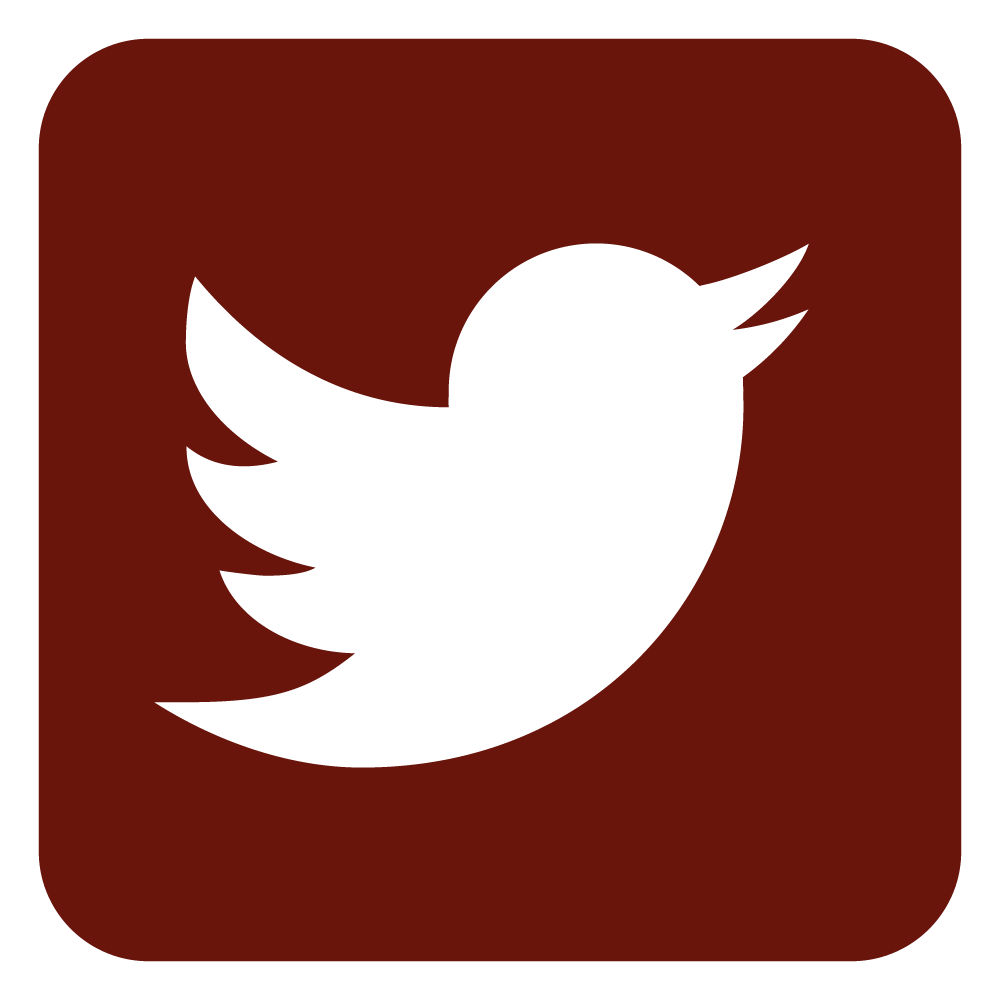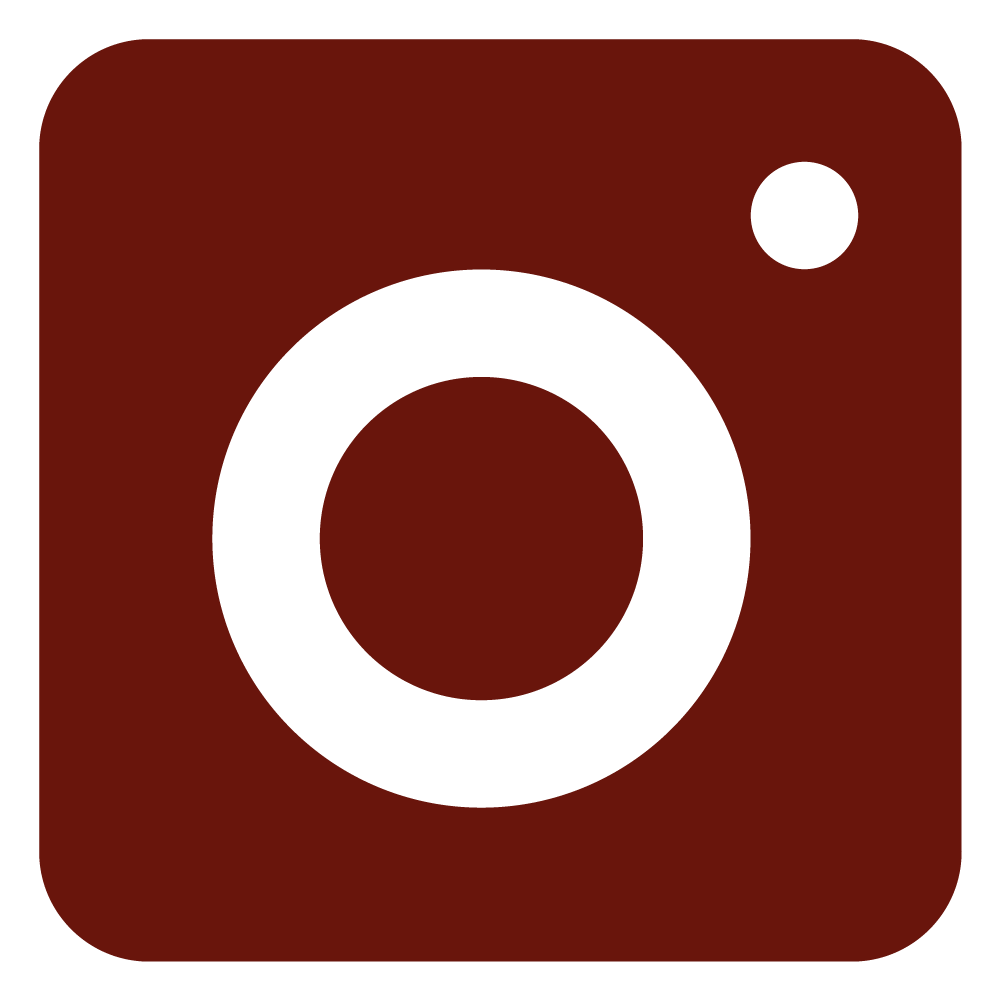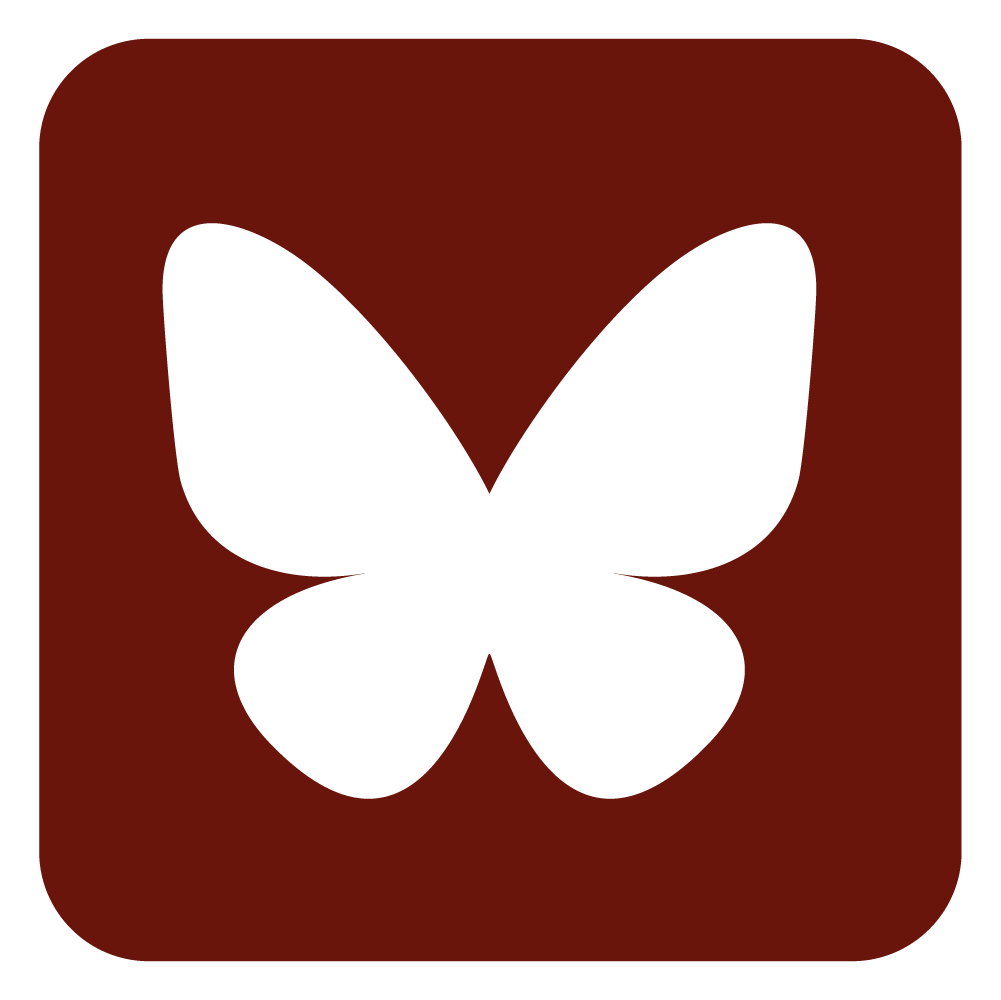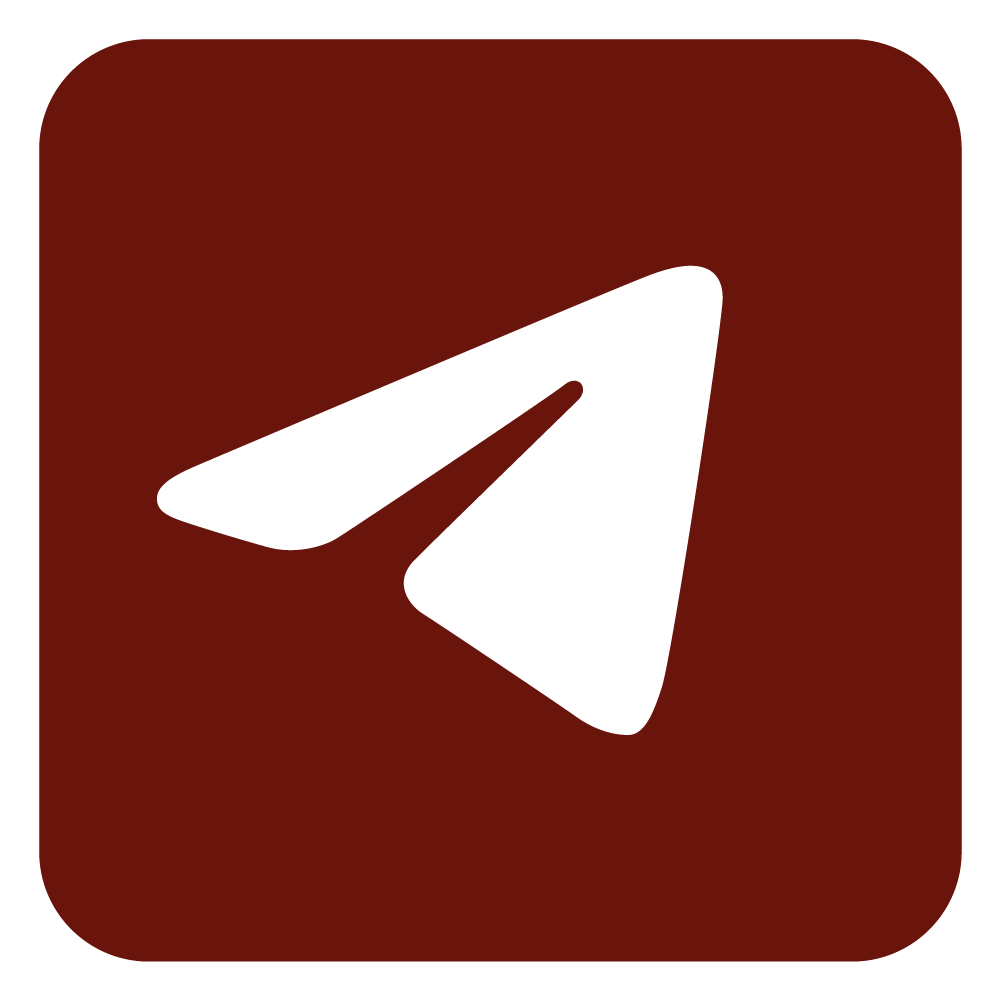Es muy sorprendente cómo esa palabra, “perfecto”, se ha convertido en el sustituto de cualquier afirmación:
– ¿Quedamos mañana?
– Perfecto.
– ¿Te envío el informe por la tarde?
– Perfecto.
– ¿Puedes comprar yogures si pasas por el supermercado?
– Perfecto.
Lo usamos como si la conclusión de todas esas preguntas fuera un olimpo que gozara de todas las bondades. Al decir o escuchar “perfecto” nos sentimos como si todo encajara, como si el universo se colocara en su sitio, como si todos los nudos flojos del mundo, de repente, se apretaran. Nos da seguridad.
Hay gente a la que la perfección le llena. Por ejemplo, cuando sus planes salen como esperaban. O cuando se plantean un objetivo y lo consiguen. O cuando logran encontrar suficiente orden en las alacenas de la cocina o limpieza en el cuarto de baño. Es ese tipo de persona que se pasa la vida alisando los pliegues de su existencia. Gente que invierte horas en perfeccionar el nudo de una corbata o el empolvado de un maquillaje. Esas personas viven en hojas de cálculo porque las cuadrículas les embrujan. Son personas de líneas rectas en su pensamiento y en su vida. Viéndolas ensimismadas en sus simetrías, lustrando sus superficies y allanando sus plegaduras uno recuerda las palabras de Elisabeth Gilbert: “El perfeccionismo es una versión de alta costura del miedo”.
La cuestión es que nuestro mundo dista mucho de ser perfecto. Y utilizar esa palabra una y otra vez transmite la falsa sensación de que lo es, o de que puede llegar a serlo. Al igual que vivimos momentos de felicidad también estamos rodeados de incertidumbre, de dramatismo y de catástrofes. Y tanto más cuanto más nos golpeen tanto menos sentido tiene invocar la perfección.
Ya decía Albert Ellis que somos criaturas imperfectas. De hecho, en su consulta tenía unos lapiceros con la inscripción “soy un ser humano falible”. Lo cual no solo quiere decir que olvidemos cosas o que seamos perezosos, o que tengamos celulitis o pelos en las orejas. También quiere decir que padecemos de ambiciones inconfesables y de envidias soterradas, que somos soberbios y egoístas y que a veces nos sacude la ira transformándonos en monstruos irreconocibles. Que fallamos a quienes más queremos, que nos falta valentía y arrojo para cumplir con todo lo que proclamamos y que, últimamente, somos más narcisistas que nunca. Si algo somos sobre todas las cosas, es seres imperfectos.
Dicen que hemos salido de la pandemia autoindulgentes, sin ganas de exprimirnos o agotarnos como en épocas pasadas. Que estamos cansados de seguir corriendo en esta rueda de hámster que no lleva a ningún sitio. Si sumamos a esto la situación de inestabilidad constante en la que vivimos, encontraremos que quizá sea este el momento de eliminar la palabra “perfecto” de nuestro vocabulario. Al menos como forma automática de formular una afirmación o de cerrar una conversación. Sobre todo, porque, más veces que menos, nuestro interlocutor desearía tener delante a una persona en lugar de a un robot.
Por eso, por ejemplo, la respuesta más natural a la pregunta “¿Quedamos mañana?” no es “Perfecto”, sino “Claro, me encantaría”. No solo es más sensible. También es más realista. Y, con seguridad, llena más de esperanza e ilusión el alma de nuestro interlocutor. Que, por supuesto, también es imperfecto. Como nosotros mismos. Como todos.
Opinión