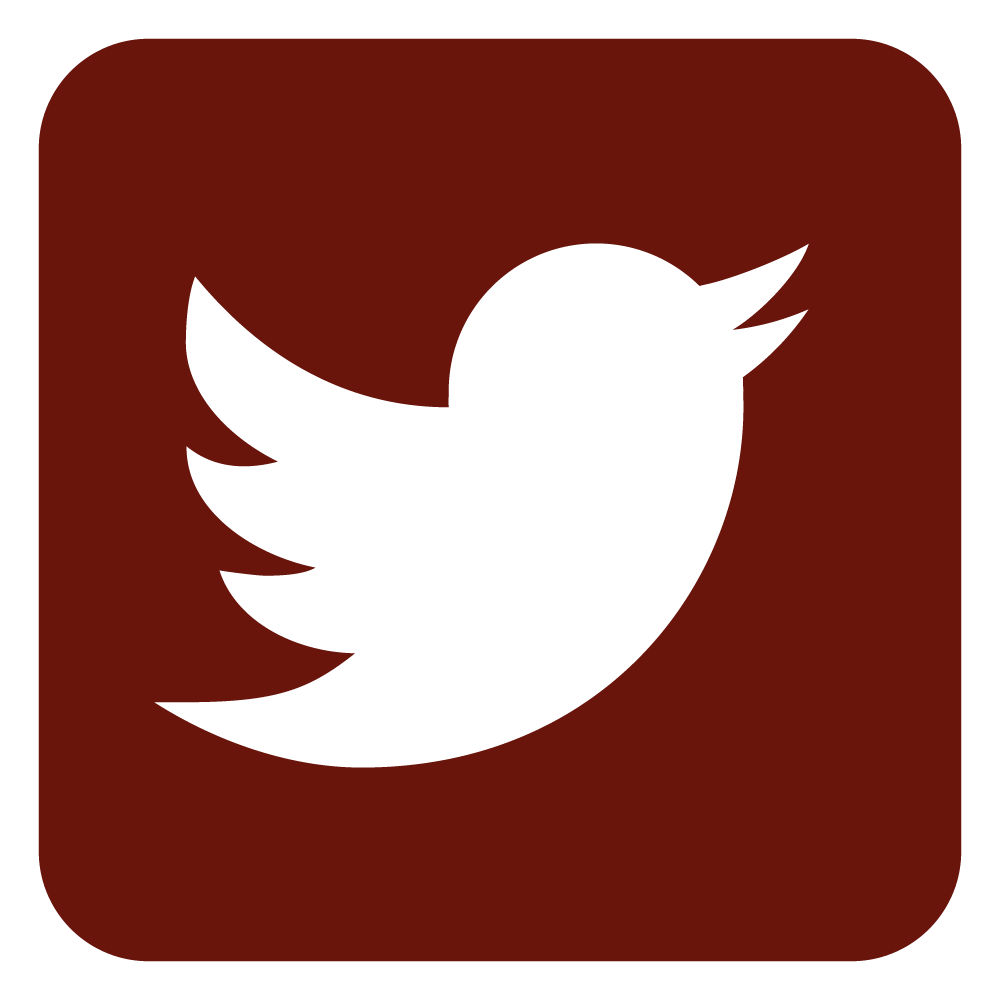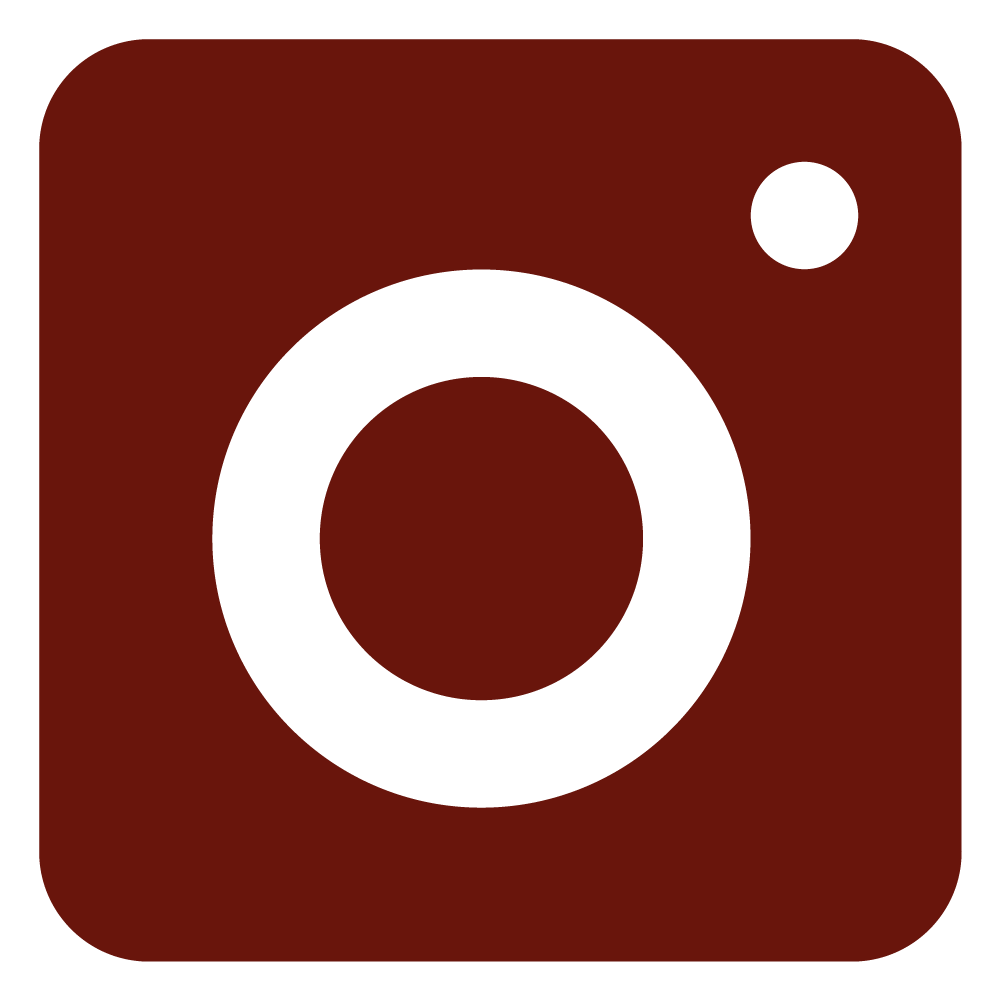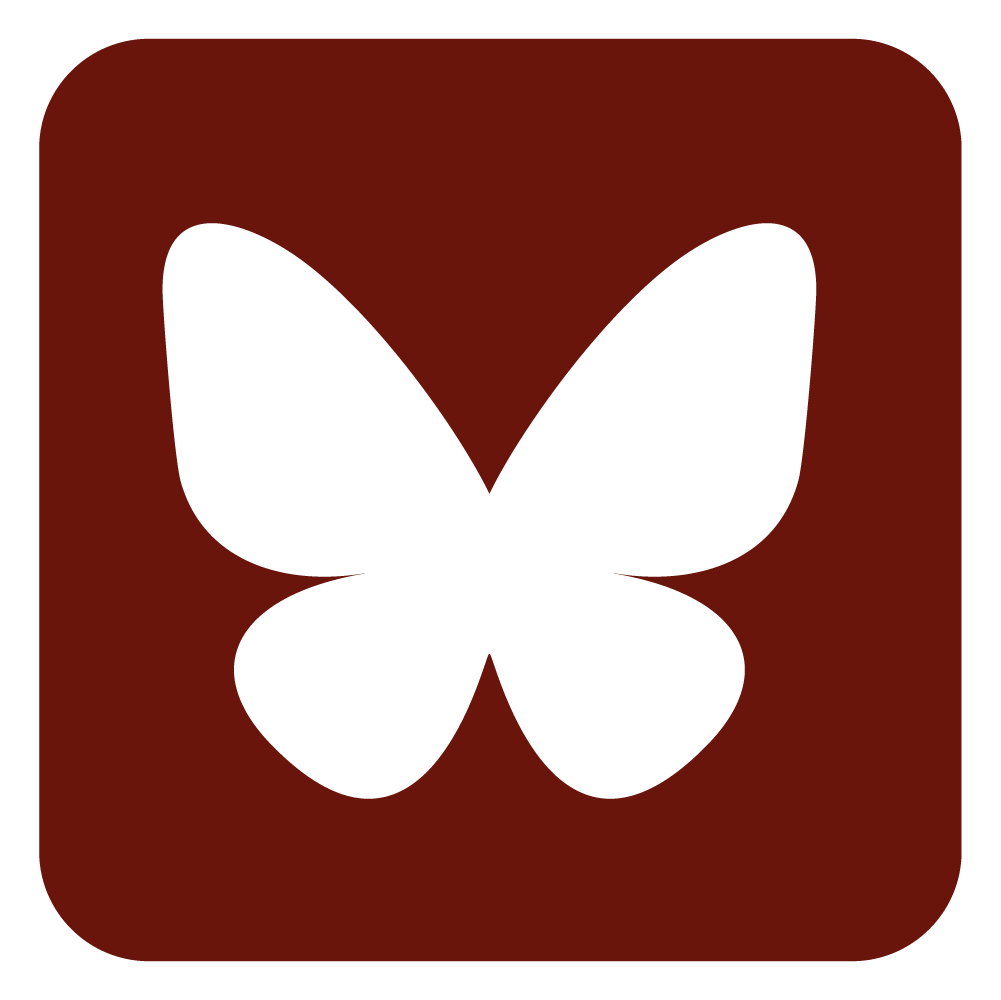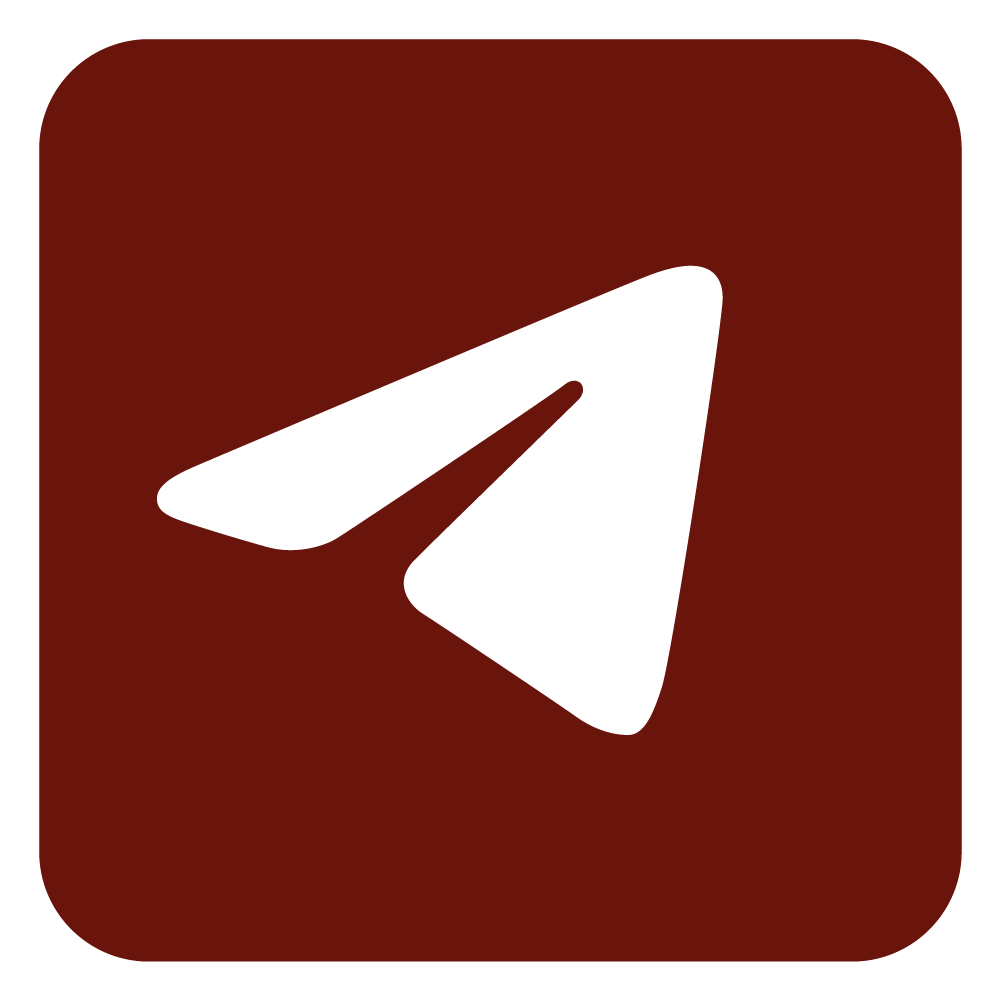Cuando somos bebés no tenemos ni idea de cómo funciona el mundo. Los objetos a nuestro alrededor suponen un caos ingobernable. Y nos cuesta muchos años ordenar esa aparente anarquía. No entendemos por qué, por ejemplo, al pulsar el mando a distancia la tele se enciende, pero al apretarlo nuestra hermanita no deja de llorar. O por qué un pájaro que abandona una rama lo hace hacia arriba, mientras que un lápiz que rueda por la mesa cae al suelo. Si un objeto desaparece de nuestra vista, desaparece para siempre (de ahí el llanto desconsolado), y las galletas que intentamos sostener quedan destrozadas porque las cogemos con demasiada fuerza.
Lleva un esfuerzo tremendo y miles de experimentos averiguar cómo funcionan las cosas. Y poco a poco, con la ayuda de la potencia agregada de las conexiones entre neuronas, aprendemos a manejarlo todo. Es más, incorporamos la verdadera arma secreta del ser humano: la predicción.
No le damos la mínima importancia pero, al acercarnos a un picaporte, no solo conocemos de antemano su uso (aunque no hayamos visto nunca ese modelo) y somos capaces de aplicar la fuerza justa para maniobrarlo. De la misma manera, si vemos una máquina expendedora, no tenemos ninguna dificultad para averiguar cuál es su funcionamiento. Y así con todos los objetos que nos rodean, sean automóviles o latas de atún. El mapa interactivo que alberga nuestra mente contiene reproducciones a escala de todo lo que nos rodea, y de buena parte de lo imaginario y, en una fracción de segundo, establecemos un plan de acción para lograr nuestros objetivos.
Un acto aparentemente nimio, como es por ejemplo saber cuánta sal necesita un guiso, desde la estimación de la cantidad al accionamiento de la pizca, y de ahí al espolvoreo, requiere millones de neuronas actuando coordinadamente para lograr un único objetivo, y es que podamos disfrutar de unos macarrones sabrosos. Y no lo valoramos porque no recordamos lo que nos costó llegar a ello: lo que nos costó crear una representación interior del infinito mundo y de las leyes que lo gobiernan.
Sin embargo, a veces, y quizá últimamente más, los objetos se nos están rebelando. Porque en esta sociedad digital todo se ventila en el deslizamiento y, como decía el filósofo, en la tersura.
La superficie de lo digital no ofrece resistencia alguna. Es verdad que a veces las máquinas se ponen tozudas, pero es una obstinación virtual, inexistente, al fin y al cabo simulada. Y, además, es algo que solo ocurre de vez en cuando. El resto del tiempo, con el simple gesto de nuestros dedos recorremos mundos, hacemos planes, contactamos con nuestros seres queridos, creamos proyectos y sueños. Y nada se nos pone en contra. Resbalamos por lo digital como un niño que se lanza a tumba abierta sobre un trineo por una ladera nevada abajo.
Y este es el asunto: conforme más fácil es transitar por el mundo digital, más se nos rebelan los objetos reales y menos toleramos sus motines. Por ejemplo, el drama de ese tapón de vino que acaba roto porque se le ha indigestado el metal retorcido del descorchador. O el cabreo monumental porque, al cerrar el maletero, el portón rebota contra una maleta que se empeña en asomarse. O la tragedia de desplomarse sobre el sofá para descubrir que el mando a distancia se ha quedado sin pilas. O la desdicha de encontrar que la única lata de sustancia comestible en la despensa está caducada. Los objetos reales nos parecen incómodos y descolocados porque en el mundo digital todo está ordenado y todo es brillante y dócil.
Sin embargo, es por la terca realidad que se nos rebela, igual que se nos sublevaba de bebés, por donde fluye la verdadera vida. Y cada vez que tropezamos con una puerta que no abre o con una lavadora que se escacharra nace un motivo más para transportarnos al aquí y al ahora. Para desdigitalizarnos, para abrazar el encanto del mundo real y palpable. Los seres humanos jamás seremos digitales. Y, por tanto, nuestros hermanos son el cucharón y el taburete. No el swipe ni el like. Porque ni deslizando se hacen amigos, ni estamparle a nadie uno de esos corazones de catálogo contendrá jamás la fuerza de un te quiero.
Opinión