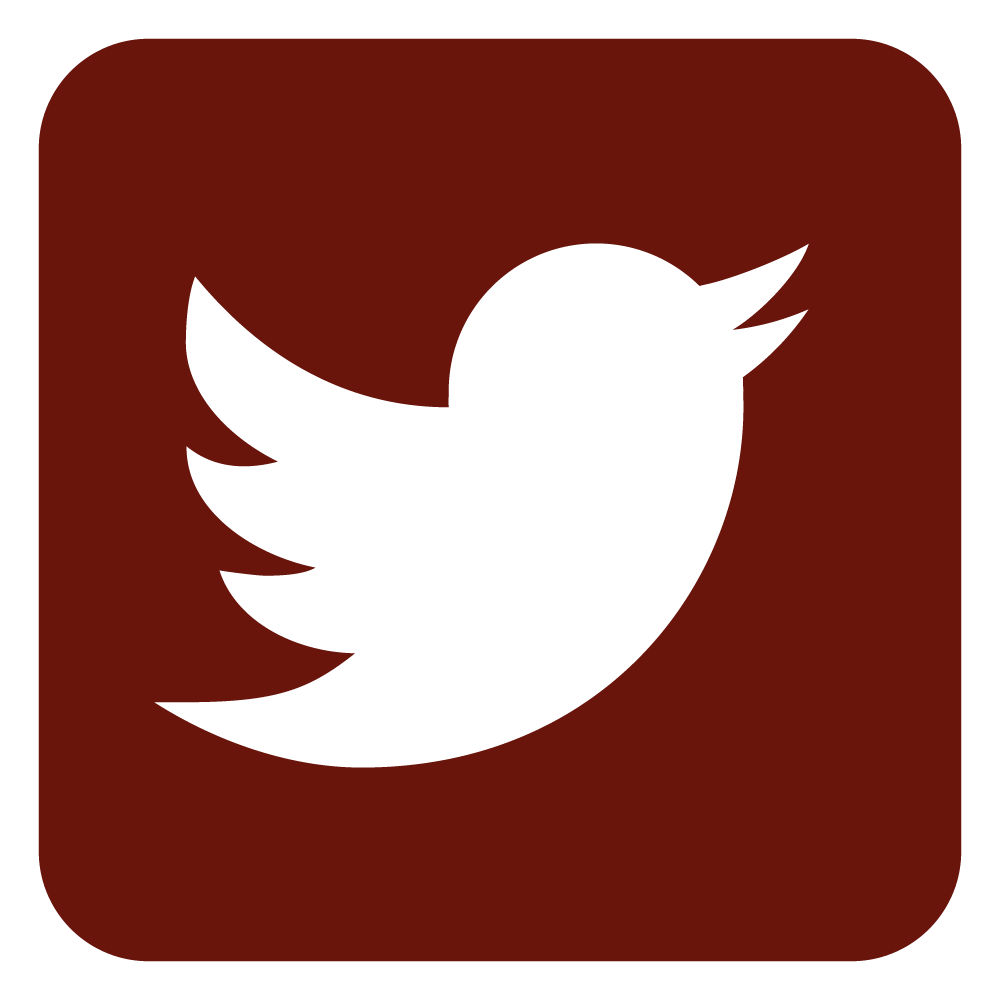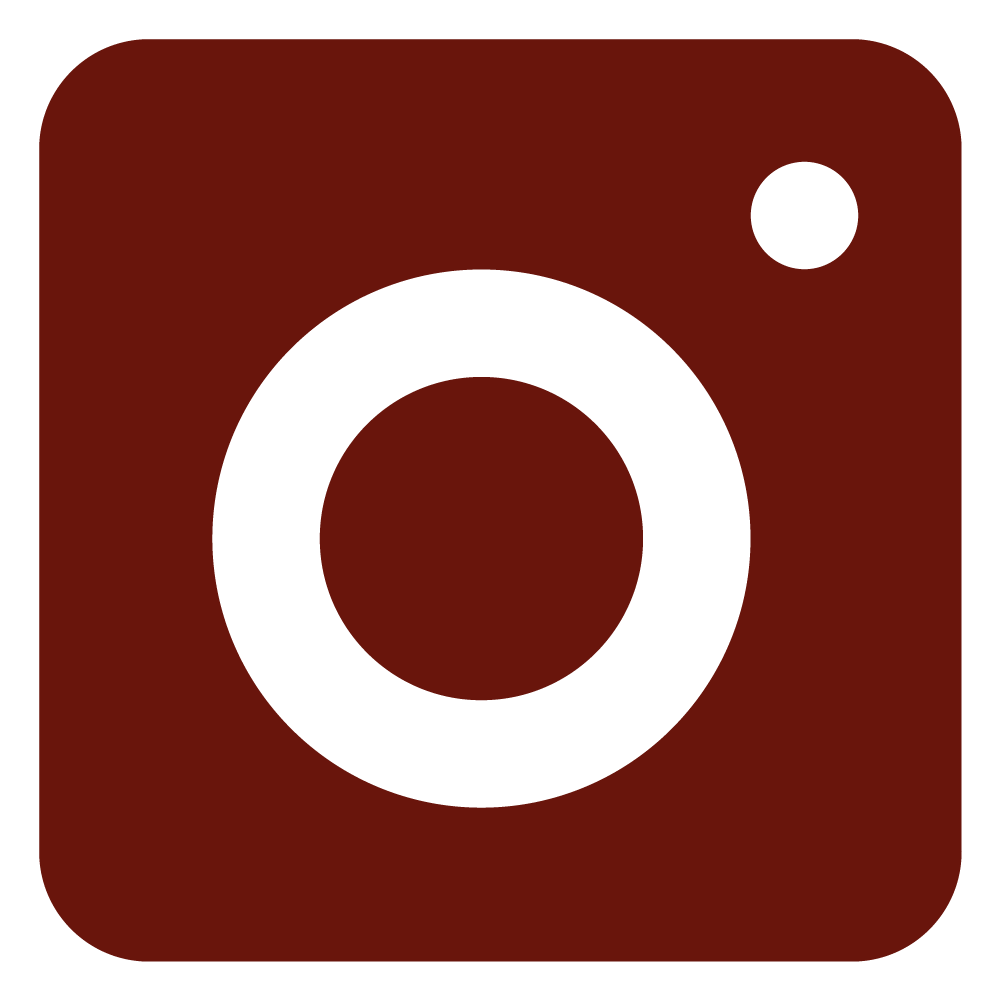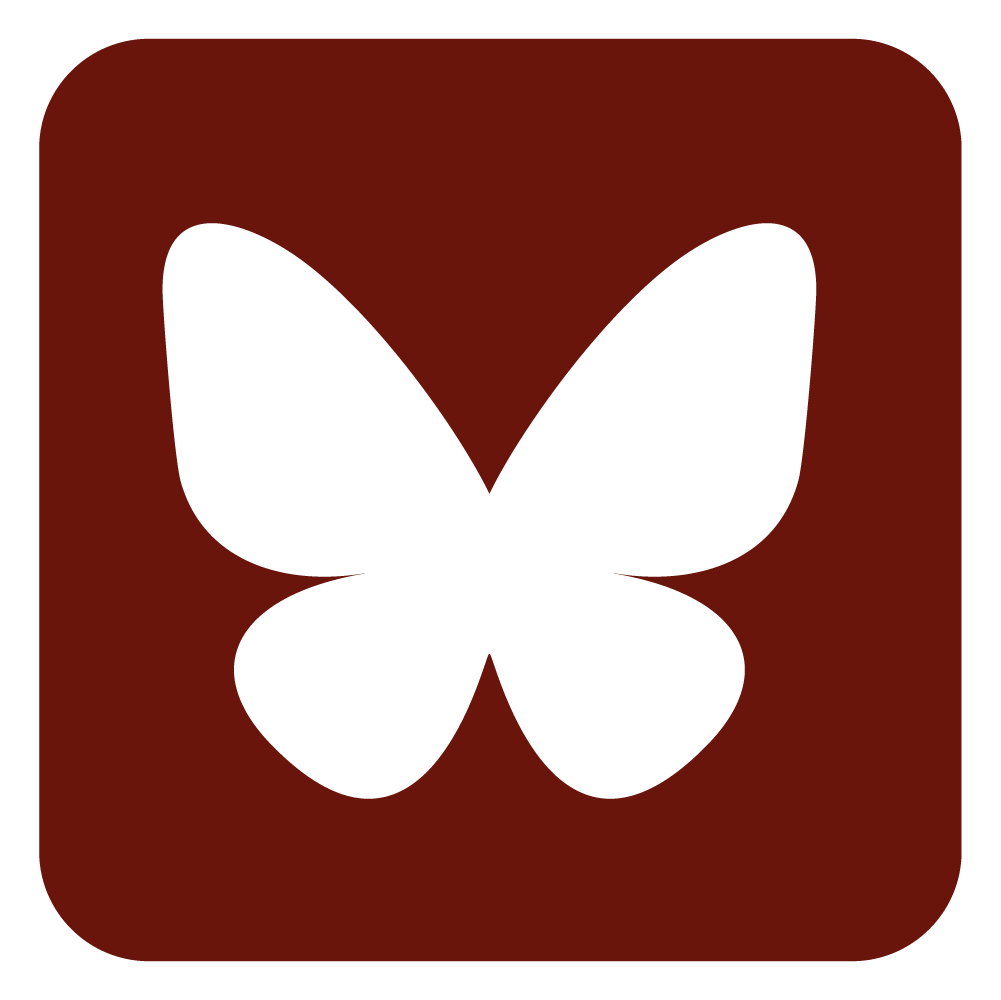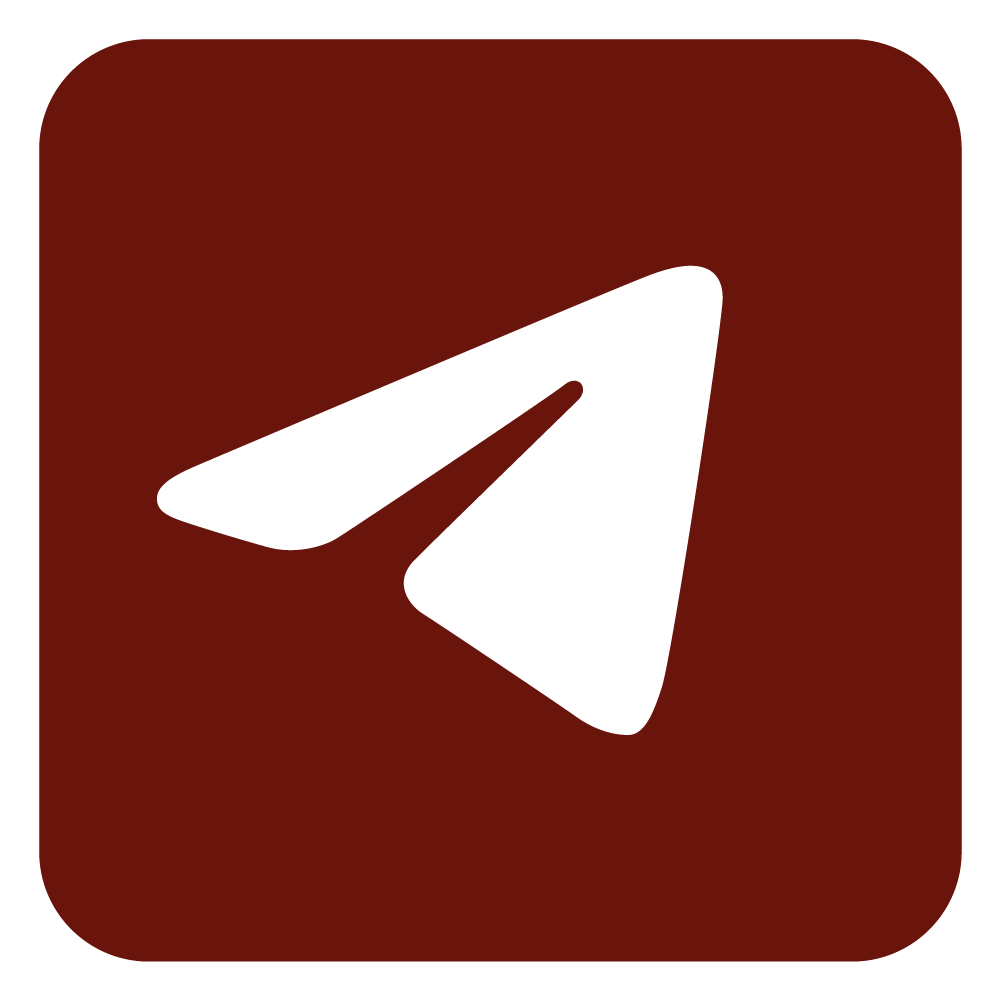Para casi todos existe ese verano. Uno particular. A veces se nos mezclan las hebras del recuerdo y de varios hacemos uno. O bien evocamos una situación en un momento que fue otro, o en un lugar que también fue otro. Sea como sea y en la forma que sea, ese verano existe para todos. También existe un invierno, una primavera y un otoño pero, por efecto de la luz, del calor y del holgar, los veranos siempre se acomodan en las capas superiores del archivo de nuestra memoria.
Miramos hacia atrás, o hacia dentro, o hacia donde nuestra geografía psicológica nos diga que está el recuerdo, y nos conmovemos al rememorar aquella risa a fondo perdido, o aquel paisaje estremecedor, o quizá el arcano momento en el que descubrimos la maravilla que es abandonarnos a otro cuerpo. Desfilan por nuestra mirada íntima personas, paisajes, platos, vinos, arena y sol, montañas o senderos. O barrios envejecidos de encanto.
Esa sensación de resaborear algo maravilloso, junto con la atribulada certeza de que ya no volverá, es lo que llamamos nostalgia. El disfrute de lo ya inalcanzable. El gozo de lo ya irrecuperable. La cara de una vida fulgurante y la cruz de haberla perdido.
La nostalgia es una de las emociones más complejas y más esenciales en la construcción de una persona. No es tan habitual como el amor ni tan rara como el duelo, ni tiene sus intensidades, pero es tan humana como otras también sofisticadas e imprescindibles: la inspiración, la motivación de logro, el hambre accidental de soledad.
Necesitamos la nostalgia porque nos ayuda a recordar quiénes somos. Puede que hayamos cambiado mucho: de amigos, de peso, de vigor o de color de pelo. Incluso de país y de profesión. Pero aquí está el recuerdo de aquello que tuvimos, y ahora retenemos, para mostrarnos que aquella persona también éramos, y somos, nosotros. Porque el yo, una vez más, no es lo que nos ocurre, sino el que observa lo que nos ocurre.
De esta manera, la nostalgia fija en nuestra mente una serie de recuerdos a los que poder regresar siempre para hilvanar, de uno a otro, en qué consiste nuestra verdadera persona. Esa que permanecerá inalterable durante toda la vida. Porque siempre seremos el mismo, aunque nunca seamos lo mismo.
La nostalgia nos ayuda también a proyectar el futuro o, más bien, a luchar por un porvenir que se parezca lo más posible a nuestra melancólica recreación. En el recuerdo brillante de lo que fue encontramos también la vida a la que aspiramos. Esa buena vida que tuvimos en aquel momento que ahora rememoramos.
La nostalgia también nos echa una mano en el presente, sobre todo si ese presente nos resulta difícil o severo. La clásica temida vuelta al trabajo se vuelve menos intensa si aún tenemos el recuerdo intacto de un verano burbujeante. Es cerrar los ojos un segundo y transportarnos de esta ofi cina a aquel bosque infinito, a aquella noche estrellada, a aquel malecón que era reflejo del atardecer tardío. Incluso en los peores momentos de nuestra vida, esos en los que el viento del infierno nos deja los dedos sin uñas y el cuerpo en carne viva, el recuerdo de aquel postre de la abuela puede poner una gota de alivio en nuestro ceño malfruncido.
Ya lo dijeron Proust y Camus. El primero con su cucharilla colmada de té y magdalena. Y el segundo cuando nos dijo eso tan bello que todos hemos sentido alguna vez: “En medio del invierno descubrí que había, dentro de mí, un verano invencible”. Ese verano que todos recordamos y que recordaremos siempre.
Opinión